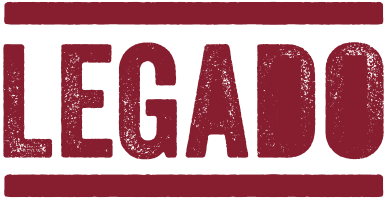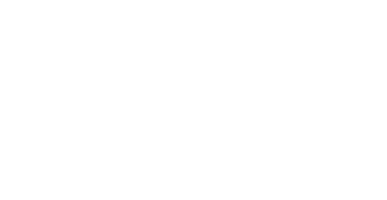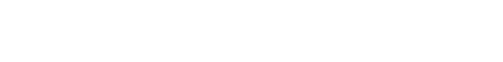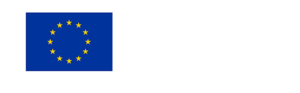Nacido en noviembre de 1932 en Camijanes, en el Valle de Herrerías, Eugenio González Díaz —conocido popularmente como Genio, el de Camijanes— es uno de los últimos grandes representantes vivos de la tonada montañesa, ese cante tradicional que condensa la memoria emocional, oral y sonora de Cantabria.
Hijo de Andresa —natural de Bielva, panderetera y amante del baile— y de Nazario —oriundo de Camijanes, que trabajó como carnicero, cantero y tratante de ganado—, Genio creció en una familia que encarnó las complejidades y la fortaleza de la posguerra rural. Su padre enviudó con ocho hijos e hijas a su cargo, y su madre, con dos hijas propias, se integró a esa gran casa común tras casarse con Nazario. Aquel nuevo hogar, en el barrio El Collado, fue levantado entre ambos y llegó a acoger a diecisiete hijos e hijas, criados sin distinciones, “como si fuéramos todos de una madre”. De ese matrimonio nacieron siete, y Genio fue el tercero. El afecto y el respeto cimentaron esta convivencia, a pesar de las estrecheces y los trabajos tempranos que marcaron la infancia de Genio y de sus hermanas, quienes trabajaron en servicio doméstico en ciudades como Madrid, Valladolid o Bilbao. “No estudia quien no puede. Y quién sabe dónde está la inteligencia, puede estar en la cabeza de un pobre”, reflexiona Genio.
La economía familiar giraba en torno a la ganadería y al ingenio de sus progenitores. Su padre compraba y vendía ganado por toda la región, incluso cruzando clandestinamente a Asturias cuando la provincia estaba en estado de sitio. “Si le cogían, iba a la cárcel”, recuerda Genio, pero aquel riesgo era parte de la necesidad. Las vacas llegaban en tren hasta Pesués y desde allí las llevaban a casa, alimentando la cuadra y a los suyos. Su madre, por su parte, sabía fabricar alpargatas con suelas de goma y cosía con lo que hubiera a mano; era, como él la describe, “una mujer muy fuerte y muy inteligente”.
Su infancia coincidió con los años de la Guerra Civil y, aunque no conserva recuerdos precisos de los hechos, guarda el eco del miedo vivido: las carreras entre bombas, el paso de soldados de ambos bandos, las privaciones y los momentos de refugio en las cuevas cercanas, como Trascudia y Cabraliza. La posguerra —que “fue peor”— estuvo marcada por la dictadura, el canto del Cara al Sol, los fielatos, el estraperlo y el racionamiento en el Puente de El Arrudo, así como por el fin del trabajo paterno en la carnicería.
Genio comenzó a trabajar en casa desde los seis años, primero cuidando pollos, luego pastoreando corderos y después ovejas en Gesa. Más tarde sirvió “a cambio de comida” en el pueblo: sembrando tierras, segando, andando con una pareja de bueyes, etc.
A los 13 años comenzó a trabajar como pinche en la empresa Saltos del Nansa, donde pasó tres años junto a su padre —cantero y guarda de la dinamita— y sus hermanos, que trabajaban en la cantería del canal. Por entonces, con un sueldo de 10,50 pesetas al día, empezó cuidando a los hijos de los ingenieros, llevando agua y, poco a poco, entre recados y descansos de los obreros, aprendió el oficio de cantero.
En su rutina no faltaba acudir al Rosario en Bielva, a la capilla del Cristo, frente a la que vivía su familia materna, cumplió los primeros sacramentos y ejerció de monaguillo. Bajaba tras recoger las ovejas, atraído por la devoción, pero sobre todo por la vida social del pueblo, donde “había muchísima juventud” y, según él, “las mujeres más guapas de todos los valles”.
Recuerda que tenía 16 años cuando llegó la luz eléctrica al pueblo, justo en la época en que comenzó a trabajar con su hermano Samuel y otros obreros en la cantería. Vivió su oficio con dureza y orgullo, consciente de que muchos esfuerzos los hizo antes de estar físicamente preparado: “Es como coger la fruta verde. No es conveniente, pero había que hacerlo por necesidad”. Hoy, reconoce que esa época dejó secuelas en su salud.
Durante tres o cuatro años, entre marzo y diciembre, recorrió con sus herramientas y su pericia los montes de Cantabria, Navarra, Palencia y León. Guarda especialmente en la memoria numerosos pueblos de la zona de La Lora y las cuadrillas con las que compartió trabajo. En Burgos y Palencia pasó varios inviernos, regresando a casa cuando la nieve impedía el trabajo en piedra. También dejó su huella en Cantabria: en Camijanes, en Santander —en la bajada de Polio, la del Caleruco, la de San Juan— e incluso en la Catedral. Estos recuerdos los trae con una sonrisa: “Es un orgullo crear algo en esta vida”. Y, a diferencia de muchos compañeros que emigraron al extranjero, este vecino de Camijanes eligió quedarse: “Me agarré aquí. Nunca quise ir a Alemania ni a Francia. Tuve la suerte de quedarme y aquí moriré”.
A Genio le “pesó no pisar la escuela” y lamenta no haber podido formarse desde niño —“me hubiera gustado ir; estoy seguro de que habría aprendido mucho”—, aunque su conocimiento es profundo y vivencial, forjado entre montes, ferias ganaderas y memorias familiares. Aprendió a leer y escribir a los 22 años, durante el periodo de instrucción del servicio militar en Tetuán, Marruecos, que comenzó en marzo de 1954 bajo la tutela de sus alféreces. Tras completar esta etapa en el campamento de Laucien, fue asistente personal de un capitán y su esposa. Recuerda cómo iba marcando los meses que pasaban con señales en el cinturón para contar los días y reencontrarse con su tierra y la novia que tenía desde los 20 años.
Se casó con María Luisa Sánchez Sánchez, originaria de Prellezo, el 9 de julio de 1960, a los 28 años. “Boda de pobres”, dice, pero feliz: ella estaba embarazada de cuatro meses y él, “contentísimo”, porque la quería de verdad; “cuando se quiere, no se hace pecado”. Después del matrimonio, siguió en la ganadería de sus padres, y juntos adquirieron algo de ganado y alquilaron una casa para comenzar su vida juntos. Construyeron su primera casa “a cuatro pasos” de donde él había nacido tras el nacimiento de su tercer hijo; en total tuvieron dos hijos y dos hijas. Hoy, su familia se ha extendido hasta seis nietos y cuatro bisnietos que los rodean con cariño. Su segunda década de vida transcurrió trabajando por temporadas y durante seis años como peón en una serrería de Hórreo, en el País Vasco, para Pepe Abascal.
Cerca de cumplir los treinta años, y ya padre de su hija primogénita, Eugenio ingresó en el cuerpo de guarda fluvial tras superar una oposición con 29 plazas disponibles, en un cuerpo militarizado. Y a comienzos de los años sesenta comenzó a trabajar como vigilante fluvial en el río Nansa y sus afluentes próximos, dentro de una zona salmonera especialmente vigilada y con presencia constante de pesca furtiva. Ejercía durante la temporada de pesca de marzo a julio, con turnos que requerían rondas tanto diurnas como nocturnas. Allí reportaba al guarda mayor de la reserva, figura clave del sistema de control fluvial de la época. En este trabajo sus funciones incluían controlar las capturas, impedir el furtivismo, y, en caso de infracción, retirar licencias y confiscar cañas y lo pescado, en ocasiones lo requisado era llevado a las religiosas de Unquera. Si bien debía sancionar, también entendía la realidad que lo rodeaba: “Había mucha necesidad. El que se jugaba la cárcel por un salmón no lo hacía por maldad”, recuerda.
Tras varios años en Camijanes, fue trasladado a Galicia, concretamente a la provincia de Ourense, para cubrir el tramo del río Arnoia entre Allariz y Baños de Molgas, una zona fronteriza con Zamora. En este nuevo entorno, se enfrentó a un reto mayor: más de 70 km de río y numerosos molinos, focos potenciales de pesca ilegal. Allí también trabajó en una piscifactoría llamada O Carballiño, Ourense, experiencia que le permitió conocer de cerca la cría controlada de especies. A pesar de las restricciones que impedían a los guardas fluviales establecer vínculos con los paisanos, Eugenio compartió con ellos comidas de pulpo, vino y canciones improvisadas, que hoy recuerda con afecto.
Pero las condiciones no eran sostenibles: su sueldo apenas cubría los 40 reales de pensión diaria, y su familia seguía en Cantabria. Tras solicitar sin éxito una vivienda para poder trasladarlos, decidió dejar el puesto. Solicitó una excedencia de cinco años y regresó a casa sin despedirse oficialmente.
De vuelta en el hogar, se dedicó a la ganadería, que gestionaba su mujer, y con créditos “al 23 %” pudo comprar tierras, la casería de su padre —junto con su hermano—, además de maquinaria y suficiente ganado, unas 60 cabezas, para mantener a su familia. Vendían leche a Mantequería La Asturiana, Nestlé o La RAM, hasta que a los 60 años se jubiló como ganadero autónomo, debido a un problema de salud.
Apodado “el hijo de Nazario”, silbaba mientras cuidaba las ovejas y memorizaba los romances que los ciegos traían escritos en papeles finos, esos mismos que luego resonaban en los corros de taberna, en ferias y romerías como las de San Miguel o La Luz en Liébana. Su formación musical fue oral, instintiva y profundamente ligada al entorno rural. Como él mismo reconoce: “Sin música no podría haber mundo, es imposible; cantan hasta los pájaros”. Y lo dice con orgullo: “Donde quiera que fui, canté”. También recuerda muchas salidas “de la cuadra, al evento”, pues solían buscarlo en casa para que cantara.
Este “cante de chigre”, de raíz campesina, nació del uso cotidiano de la palabra cantada como forma de contar, resistir, celebrar y recordar. Y es uno de los pocos cantadores que se acompañan de una gaita —ejecutada por su hijo o su nieto, miembros del grupo Sones del Nansa— y que reconoce que “su vida sin música no tendría sentido”. Comenzó cantando canciones asturianas, en referencia a sus orígenes maternos, luego adoptó la tonada montañesa y asegura que canta de todo, incluso flamenco o jotas navarras. “El cante es algo que se tiene dentro, un espíritu. No se puede comprar”, concluye.
Genio también ha expresado su deseo de dejar grabada su voz “antes de irse de este mundo”. Hasta ahora, ha registrado ocho temas, la última vez a sus 78 años. Recuerda con especial cariño la visita de Jesús García Preciado, hace 25 años, cuando le grabó “Callejuca, callejuca” acompañado de su hijo Luis en la gaita. La música llevó a Genio a aparecer en medios de comunicación, a viajar por distintas ciudades de España y a compartir escenario y amistad con grandes figuras como El Malvís de Tanos, Aurelio Ruiz, Benito Díaz, Manolo Sañudo o los Hermanos Cosío. Gracias a su larga trayectoria, fue homenajeado en varios lugares emblemáticos como Unquera, Cabezón de la Sal y Polaciones. Hoy, desde su casa en Camijanes, Genio sigue cantando con la misma emoción con la que aprendió: apoyándose en la memoria, la garganta y el corazón.
A sus 92 años, declara que “no son los años de vida, es la calidad” y Genio se reconoce afortunado, pues “gracias al apoyo de su hija continúa viviendo en su casa” con su mujer y en compañía de sus hijos. Dedica su tiempo a disfrutar de su familia, de ver tocar a los nietos, de la lectura y de sus amistades. Y sobre todo, a disfrutar de lo sencillo: “veo cómo crece un árbol, oigo ladrar a un perro…”.