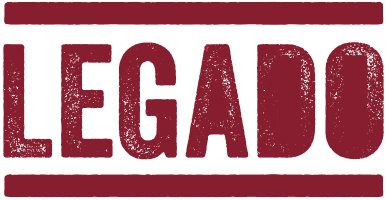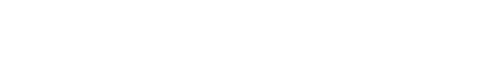Datos biográficos
Cuando se le pregunta qué ha aprendido a lo largo de más de un siglo de vida, responde sin solemnidad, como quien da una instrucción práctica: “Hay que tirar siempre hacia adelante; ni un paso atrás, ni siquiera para coger impulso”. No es una consigna. Es el resumen de una vida que ha visto romperse y rehacerse un país, una ciudad y a sí misma varias veces. Araceli Olea Bárcena (Santander, 1924) ha vivido lo suficiente como para saber que avanzar no siempre es progresar, pero casi siempre es resistir.
Creció entre los prados de Monte, el mar de La Maruca y las calles céntricas de Santander. Estudió en la Escuela de Numancia y aprendió pronto a coser, no como adorno sino como gesto de cuidado: una forma silenciosa de querer a los suyos. De aquellos años guarda una sensación de normalidad temprana, de vida sostenida, que la guerra se encargó de borrar. En diciembre de 1936, con doce años, el conflicto entró en la ciudad y en su casa: refugios improvisados, bombardeos, el lenguaje de las sirenas, el miedo colectivo que no se elige. Después llegaron el hambre, el racionamiento y el Auxilio Social, vivido más como señal de derrumbe que como ayuda real. Y luego, el doble exilio: Gijón, el barco hacia Francia, La Rochelle, los trenes y los convoyes; un paréntesis de calma frágil en Ripoll, en Cataluña, antes del exilio definitivo en Francia en donde altruistamente enseñó en una escuela. Nada ocurrió en fechas claras: la vida avanzaba al ritmo incierto de una guerra.
El regreso a Santander no fue un volver, sino un recomenzar. La ciudad estaba empobrecida y herida; la casa familiar, ocupada; el padre, ausente. Emeterio Olea, mecánico y padre de seis hijos, pasó por la cárcel, el destierro y una muerte precoz. La posguerra no fue un tiempo nuevo, sino la prolongación del esfuerzo por sobrevivir y mejorar. Araceli aprendió entonces una regla que la acompañaría siempre —atribuida a Santa Teresa—: “Lo que tiene remedio no hay que preocuparse; y lo que no lo tiene, ¿para qué?”. Las mujeres de la familia trabajaron en lo posible. Araceli quiso estudiar como forma de abrirse camino. Gracias a una beca, se formó en Comercio, llegó a ser perito mercantil y empezó a trabajar: primero en La Raquel, entre caramelos y máquinas; después, durante diecisiete años, en la imprenta J. Martínez, donde gestionó encargos complejos para ferrocarriles, bancos y grandes instituciones. No era solo un empleo: era una responsabilidad sostenida en precisión, memoria y fiabilidad.
Conoció el amor con Ricardo y, tras siete años de noviazgo, se casaron. Tuvieron tres hijos en pocos años y levantaron una vida sostenida por el trabajo constante y los apoyos cercanos. Araceli fue parte activa de la Asociación Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Cantabria, donde enseñó a coser y a hacer punto, compartiendo saberes aprendidos desde niña. En casa, las labores —el punto, el bordado, el punto de cruz—fueron parte del cuidado diario de los suyos. Fue también socia del Racing durante más de treinta años: parte de una ciudad que entonces se vivía en común.
Araceli también vio arder Santander. En 1941, la pared de su habitación se abrió y la cama apareció en el jardín. La ciudad ardía empujada por el viento. Aquella noche volvió a confirmarse algo que ya sabía: sobrevivir no siempre depende de la fuerza, sino de saber moverse a tiempo.
Hoy, con más de cien años, vive en una residencia de Santander, rodeada de familia y memoria. Ha perdido mucho, ha sostenido más. No habla de hazañas, sino de hacerse cargo. Y quizá ahí esté la lección más honda de su vida: no en lo extraordinario, sino en haber mantenido el mundo en pie cuando todo tendía a caer. Seguir adelante —como Araceli— no para olvidar lo vivido, sino para que no haya sido en vano.
Ver biografía ampliada de Araceli Olea Bárcena
Equipo de realización
Entrevistadora: Zhenya Popova
Operador de Cámara y montaje: Txatxe Saceda