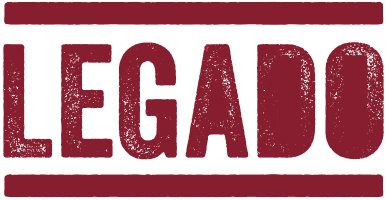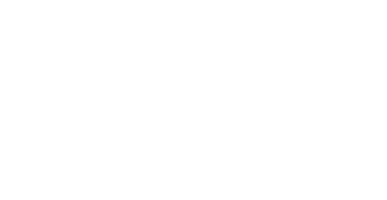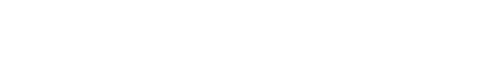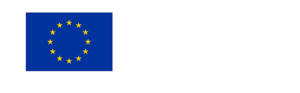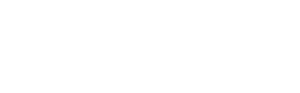María Martina Múgica de la Mano nació el 10 de noviembre de 1925 en el Hospital de San Rafael, en Santander. Años más tarde, como integrante del Coro del Orfeón Cántabro, volvió a ese edificio —hoy convertido en el Parlamento de Cantabria— para ensayar entre sus muros.
Creció en el entorno de la calle Limón, en las cuestas del Hospital y calle Garmendia, hasta que pasados los veinte años se trasladó con su familia a la calle Cisneros. En su casa convivían tres generaciones: su madre Luz Fernández, su padre José Múgica y su abuela materna Josefa González, quien vivió con ellos hasta morir con más de 80 años, durante la Guerra de España.
Su madre, Luz, fue la única superviviente de nueve hermanos. La abuela Josefa, como muchas mujeres pobres de la época, trabajaba como ama de cría en casas de familias ricas, dejando a sus propios hijos al cuidado de las hermanas mayores. Su madre quedó como única hija viva y, ya adulta, nunca quiso depender de nadie más. Cosía en casa, era sastra, y gracias a su habilidad y esfuerzo pudo sacar a su familia adelante, llegando a cobrar 10 pesetas diarias, incluso cuando su marido estuvo ausente durante la guerra.
Su padre, José, había sido marino y realizó el servicio militar en el acorazado Jaime I. Durante la Guerra de España fue movilizado en una de las últimas levas para construir trincheras. Desesperado, cuando la contienda aún no había terminado, se fugó del frente y regresó a pie a casa. “Si lo hubieran capturado, lo habrían fusilado”, reconoce María. Sin embargo, sobrevivió y retomó su trabajo como transportista y barnizador en la fábrica Ribalaygua, conocida en Santander por la elaboración de muebles de gran calidad.
La guerra y la posguerra dejaron en María recuerdos imborrables. Durante los bombardeos, subía con una amiga a lo alto de “El Túnel” —el actual túnel de Pasaje de Peña— cuando sonaban las sirenas, para ver pasar los aviones. Su abuela materna también pasó la guerra refugiándose en este refugio excavado en la roca. Recuerda el bombardeo del Barrio Obrero, donde una amiga perdió a sus padres y sufrió la amputación de una pierna. Desde la calle Becedo vio desfilar por la avenida a los soldados alemanes, “todos uniformados, impecables y guapísimos”, mientras la ciudad permanecía en silencio, temerosa de ambos bandos; solo unos pocos niños, entre los que se encontraba, se atrevieron a salir a mirar.
Según cuenta, tanto la derecha como la izquierda hicieron daño: «Si eras de uno, el otro te iba mal. Y si eras del otro, igual». También evoca con amargura los años de posguerra: «Creo que fue peor que la guerra. Pasamos más hambre, más escasez». Recuerda el hambre con claridad: “Nunca había comido pan con gusto, pero entonces lo devoraba”. Rememora también cómo durante esa etapa tan dura, algunas jóvenes, sin medios, se vieron obligadas a prostituirse.
En 1941, un fuerte vendaval que desató el gran incendio de Santander que la sorprendió aguja en mano en el taller de la modista donde aprendía, en la calle Bailén. Gracias a la ayuda de su padre, pudo regresar a casa. Recuerda con claridad cómo él se negó a bajar los muebles “como todos los vecinos”, mientras ella, con determinación, metía a su gato Morito en un saco y bajaba sus juguetes. “Ya estaba lista”, rememora con humor. “El gato ni se movía”. “Parecía el fin del mundo”, añade.
María fue una niña alegre, a veces castigada por “revolver” en clase, aunque siempre “sin maldad” y siendo buena compañera. Estudió con las monjas de la Caridad en el colegio de la calle Rúa Mayor, también consumido por las llamas. A los 16 años, “delicada de toda la vida” cuando enfermó su madre, comenzó a formarse como modista y sastra, siguiendo sus pasos.
Ya siendo joven, con inquietud por seguir aprendiendo, se matriculó en una escuela nocturna en Castelar de Obra Social y Cultural Sopeña (OSCUS), uno de los centros grandes que ofrecían clases por la tarde-noche donde aprendió cocina y costura. Sin embargo, el esfuerzo que suponía caminar desde Cisneros hasta Castelar y llegar tarde a casa le costó discusiones familiares, por lo que finalmente tuvo que abandonar esa formación. También en su adolescencia, atraída por las promesas de deporte y cultura, acudió con una amiga a la Sección Femenina de la Falange. Allí les entregaron la camisa y la gorra roja, símbolos del encuadramiento juvenil promovido por el régimen. Probó las primeras actividades deportivas, como el balonmano —“hubiera sido formidable”, reconoce, por su habilidad y agilidad—, e incluso llegó a asistir a un campamento, pero la firme negativa de su padre por cuestiones políticas pronto truncó aquella posibilidad.
Trabajó como aprendiza en casas de costura, cosiendo solapas, mangas y listas, y entregando encargos. Sin embargo, no disfrutaba el oficio ni de las malas condiciones, y tras probar con varios modistas —Luciano en la calle Becedo y la pareja Maru y Antonio en la calle Lealtad, modista y sastre— comprendió que “aquello no era lo suyo”.
La decisión de cambiar de vida fue casi una revelación. Era un periodo en el que se decía que “España había resurgido”, pero no para ella: “A mí me pilló debajo de la mesa”. En torno a sus 30 años, dejó la costura y, en medio de condiciones de vida muy precarias —vivía en un piso oscuro y húmedo con el váter en la cocina—, trabajó como servicio de limpieza por las mañanas en casa de los suegros del doctor Pérez Puente. Gracias a esa conexión, pudo acceder a los cursos que le abrieron las puertas a una nueva profesión. Más adelante, completó “con siete puntos” un curso de auxiliar de enfermería a través del PPO (Promoción Profesional Obrera), un programa estatal de formación para desempleados en la España franquista, al que sumó otro de puericultura. Aquella formación le permitió entrar por sus propios méritos al hospital y comenzar su segunda vida profesional.
María entró a trabajar como auxiliar de enfermería en pediatría en el antiguo Hospital de Valdecilla. Durante un breve tiempo trabajó en el pabellón asignado a pediatría, antes del traslado a la residencia actual a principios de los años 70. Su planta, la de infecciosos, acogía a niños enfermos de todo tipo. Fue testigo del cambio de paradigma en los cuidados hospitalarios: “Al principio, no se permitía a los padres quedarse con sus hijos ingresados”. María recuerda cómo ella y otras compañeras alzaron la voz ante el jefe de planta, el doctor Madrigal, y consiguieron que se permitiera a las madres lactantes dormir con sus bebés. Esa lucha discreta, cotidiana, fue una de sus contribuciones.
Reconoce que Valdecilla le ofreció estabilidad y satisfacción: “Entrar allí fue como si me tocara el gordo”. Hizo guardias, trabajó con pasión y se jubiló a los 66 años, un año después del fallecimiento de su padre. “Fui muy feliz en Valdecilla”.
María tuvo muchos pretendientes, pero siempre lo tuvo claro: “O me caso enamorada, o no me caso”. Uno le gustó de verdad, pero no se casó ni tuvo hijos. Aun así, ha sabido llenar su vida de vínculos. Con sus compañeras de trabajo viajó por Europa y hasta a Nueva York, ciudad que le fascinó: “Me parecía estar en el cine”. Practicó taichí durante años, lo que le permitió mantenerse ágil hasta hoy.
Ahora lleva una vida tranquila, sin preocupaciones por el futuro: “¿Para qué? Lo que tenga que venir, vendrá”. Vive sola, pero no está sola; Eduardo, el conserje del edificio, es su “ángel de la guarda” y le ayuda en lo que necesita. “Había que darle un Óscar”, dice entre risas.
Ha sido testigo de casi un siglo de historia: desde la Guerra Civil hasta la posguerra, desde la precariedad de su infancia hasta la dignidad conseguida con esfuerzo. Hoy, a sus casi 100 años, sigue compartiendo sus recuerdos con sabiduría e ironía. Cuando le preguntan si le parece poco cumplir un siglo, responde: “Bueno, no me doy cuenta… No me estorban los años”.