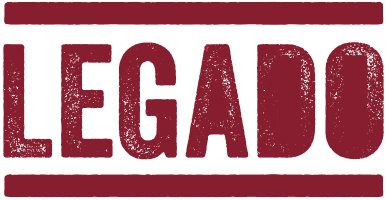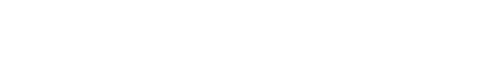María Juana Gómez Gómez nació el 6 de mayo de 1943 en Villaverde, en plena Vega de Liébana, en el seno de una familia de labradores marcada por la constancia en la tierra. Fue la hermana menor, llegada a destiempo respecto a sus hermanos mayores: Gregorio tenía veinte años; Castor, dieciocho; y Francisca, dieciséis.
Sus padres, ambos oriundos de Villaverde, fueron Antonio Gómez Casares y Natividad Gómez Gómez. Antonio había dejado la escuela a los nueve años para trabajar, pero era recordado como un hombre “muy culto”. Natividad nunca aprendió a leer ni a escribir, aunque supo sacar la casa adelante. Esa carencia educativa en la generación anterior hizo que Antonio se empeñara en que sus hijos e hijas pudieran ir a la escuela, aunque la dureza del campo no siempre lo permitiera.
Con apenas cuatro o cinco años, María Juana fue enviada una temporada a Potes, al cuidado de unos tíos. Intuye que aquella decisión tenía que ver con liberar a su familia, absorbida por el trabajo en la tierra. Lo que recuerda con claridad es el movimiento de la villa: el colegio cercano, la fonda de los Cayo —hoy Casa Cayo— abarrotada los lunes de mercado, las comidas adelantadas para apartar a los niños del trajín. Su prima, con quince años, servía a los clientes; ella y su primo, en cambio, eran todavía los pequeños que iban de la mano camino de la escuela.
Potes era entonces el centro económico de la comarca. Cada lunes se bajaban las vacas, terneros, cerdos o sacos de patatas para vender y, con lo obtenido, comprar lo que no se producía en casa: aceite, arroz, azúcar, chocolate o queso picón. Las grandes ferias —la de Todos los Santos, el 2 de noviembre, y la de San Pedro, el 29 de junio— concentraban el pulso de la economía rural lebaniega. María Juana recuerda que a ella nunca le gustó aquel ir y venir de ventas, pero sus padres y hermanos participaban activamente, conscientes de que de esas transacciones dependía llenar la despensa y sostener la casa.
Su infancia en Villaverde estuvo marcada por los fogones de leña, las tareas en el hogar, los rezos cotidianos y la escuela de Ledantes, a dos kilómetros de distancia. Cuatro veces al día hacía el camino, “un rato a pie y otro andando”. Allí, con don Máximo como maestro, aprendió a leer en el Catón y a escribir en pizarras con piedras del río. La enseñanza se mezclaba con el catecismo y la Historia Sagrada, mientras en casa cada noche se rezaba el rosario. Sus hermanos, en cambio, estudiaban en la escuela de niños de Vada, también a dos kilómetros. Vada era entonces un pequeño centro al que todo conducía: el molino, la tienda de ultramarinos, la escuela que reunía a los niños del valle. Desde la Vega llegaba el médico, Aquilino Alles, en carro de vacas, para atender a los pueblos dispersos.
A los doce años, María Juana dejó la casa familiar y se trasladó a San Vicente de la Barquera, donde su hermano y su cuñada regentaban la fonda Liébana. Hasta los catorce cursó estudios con las monjas del colegio Cristo Rey, donde aprendía costura y matemáticas. El resto del tiempo ayudaba en el negocio, “haciendo lo que podía”: atender mesas, limpiar, cocinar, preparar habitaciones para los clientes. Aquellos años estuvieron marcados por la disciplina doméstica y por una libertad reducida a causa de la carga laboral, aunque también por la música y los cantos marineros que llenaban los bares en días de fiesta, alguna salida esporádica al cine con su novio, y las clases particulares: matemáticas con Trinidad, una ex religiosa, y costura por las tardes con la mujer de un guardia civil.
En 1961, con dieciocho años recién cumplidos, María Juana comenzó a trabajar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Entró como sustituta en los comedores de internos y enfermeras, y residía en la cuarta planta del Pabellón 19, todavía regido por monjas. Además del trabajo, ella y otras jóvenes de Liébana tenían la costumbre de visitar a los paisanos hospitalizados sin familia cerca. “Fueran mayores o jóvenes, íbamos porque nos parecía que estaban solos”, recuerda.
Fue en una de esas visitas cuando conoció a su futuro marido, Manuel Ibáñez (Liébana, 1944–1990), ingresado tras un accidente laboral. De aquel gesto de acompañamiento nació una relación que se prolongó durante cuatro años de noviazgo. En 1969 se casaron frente al mar santanderino, en la iglesia de San Roque, ciudad donde vivieron su primer año de matrimonio. Al poco tiempo se mudaron a Torrelavega y en 1970 nació su primera hija. En 1972 la segunda —“nueva ilusión”—, y en 1983 llegó el “pequeñín de la casa”, su único hijo varón.
La vida de María Juana también estuvo marcada por la experiencia migratoria. Antes de casarse, interrumpió sus años en Valdecilla para trabajar más de un año como niñera en Barcelona y en Santander, en casa de un familiar que había hecho carrera en Venezuela. Tras el matrimonio, a finales de los sesenta, partió con su marido a Alemania en el marco del convenio laboral hispano-alemán. Manuel viajó primero, junto a un grupo de cántabros contratados en la industria metalúrgica, y se alojó en barracones hasta que la empresa les facilitó una vivienda.
Ella se reunió con él meses después, con una hija pequeña y embarazada de la segunda. Se instalaron en Mantel, una pequeña localidad bávara, en el distrito de Neustadt an der Waldnaab (Oberpfalz) con tradición industrial. Allí Manuel trabajó en una fábrica de escaleras de mármol mientras María Juana sostenía la casa y cuidaba de su familia. La vida transcurría entre el trajín doméstico, los encuentros con otras familias españolas, la amistad cercana con un matrimonio —él catalán, ella alemana, Traudy—, y el ritual de esperar cartas o acudir al único teléfono del pueblo para hablar con los de casa. María Juana aprendió a sostener la distancia con su tierra en un entorno alemán distinto a la España franquista que había dejado atrás.
En 1976 regresaron a Cantabria y se hicieron cargo del Bar California, en el barrio de La Inmobiliaria de Torrelavega, una zona obrera entonces en plena expansión. Tres años más tarde, en 1979, abrieron su primer negocio propio: el bar-churrería Traudy, situado en Nueva Ciudad. Al año, Manuel impulsó la creación de la Peña Liébana de Torrelavega, un espacio de encuentro para la comunidad lebaniega emigrada, donde se organizaban comidas, excursiones y se mantenía viva la memoria del valle en el corazón de la ciudad. Eran los años en que Torrelavega era llamada la “ciudad del dólar”: el dinamismo económico atraía a clientelas formadas por obreros de Solvay, Firestone y la mina de Reocín —explotada primero por la Real Compañía Asturiana de Minas y después por Asturiana de Zinc—. El bar se llenaba también con los habituales de los mercados y de los fines de semana. Los churros se convirtieron pronto en la seña de identidad del negocio y, entre el mostrador y el bullicio, crecieron sus tres hijos y, con el tiempo, sus seis nietos y nietas.
En 1990 perdió a Manuel en un accidente de tráfico. María Juana tenía 47 años y el bar se convirtió, junto a sus hijas, hijo y su yerno, en sostén y refugio. Se jubiló a los 65 años pensando en el futuro de la familia, aunque reconoce que, por ella, “hubiera seguido”.
La jubilación no significó quietud. Entre las visitas a su familia, el yoga y el cuidado de un pequeño huerto con gallinas en su pueblo, María Juana encontró en el voluntariado de Cruz Roja un modo de mantener la utilidad que siempre buscó: en el ropero infantil de Torrelavega ordena ropa y acompaña, en compañía de otras mujeres que también eligen estar activas.
Hoy, con 82 años, reparte su tiempo entre hijos, nietos, bisnietos y amistades tejidas en torno a la solidaridad. Mira el paso del tiempo con serenidad y sin dramatismos: “Lo importante es sentirse bien y estar bien con lo que te rodea. Cumplir años es mejor que no cumplirlos, aunque se note de un año a otro. Procuro tener cuidado, seguir siendo útil y disfrutar de lo cotidiano, porque he sido feliz siempre, salvo en las malas circunstancias, y valoro lo que tengo”.