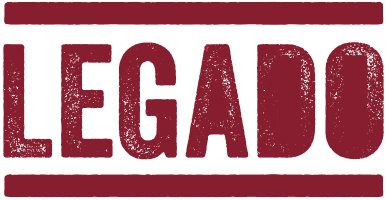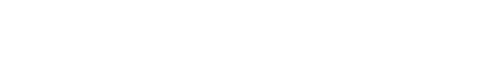Luis Alonso Bolado nació el 22 de noviembre de 1925 en la casa familiar de Parbayón. Primogénito de una familia numerosa —con su hermano Jaime, y hermanas como Alicia y Quintina— creció entre los vaivenes de la Segunda República, el estallido de la Guerra de España y una posguerra cuya dureza dejaría una huella profunda en su trayectoria vital.
En casa de Luis, la gripe de 1918 no fue un episodio lejano ni abstracto. Fue herida y ausencia. Aunque él aún no había nacido, la memoria de esa peste quedó impresa en los relatos de su madre como una cicatriz imborrable en la historia familiar. Murieron cinco de los suyos: su tío Luis, hermano de su madre, y varios tíos paternos.
Luis creció en una casa donde el tiempo se contaba en partos, ferias de ganado y silencios densos como el musgo de las tapias. Su padre, Emilio Alonso Crespo, fue carbonero y, desde los 17 años, tratante de reses y un comerciante incansable que también hacía de partero cuando la urgencia lo requería y no alcanzaban ni los rezos ni la medicina—como la de Salusiana, la comadrona del pueblo—. Su madre, Aurora Bolado Carrera, era una mujer de mirada aguda, a la que Luis siempre recuerda como una inteligencia desaprovechada por las exigencias del hogar. Por línea materna, descendía de Gandino Bolado, de Camargo, a quién no conoció, y Carmen Carrera, de Parbayón, abuelos que criaron cinco hijos y cuya huella marcaría más levemente su infancia.
La ganadería no era solo un trabajo: era el eje de la vida. Entre barro, blusas negras y tratos sellados con un apretón de manos, Luis aprendió lo que suponía sostener una casa con oficio y astucia. Aunque contaban con el apoyo de un criado y María, sirvienta de Palencia, aprendió desde niño las tareas esenciales del cuidado del ganado y las labores del campo. En casa ordeñaban hasta veinte vacas y la leche se vendía a Nestlé, un ingreso vital para la familia. Luis recuerda también las cien gallinas que les proporcionaban huevos, a veces tomados crudos en la infancia, en tiempos de racionamiento, estraperlo y escasez.
La abuela paterna de Luis, Francisca Crespo Acebo, originaria de San Roque de Riomiera, fue ama de cría en Madrid durante el reinado de Alfonso XIII. Entre las familias a las que sirvió, destaca una que años después tuvo un papel en el golpe del 23-F, el teniente general Jaime Milans del Bosch. Con las 1.500 pesetas ganadas en Madrid, Francisca pudo comprar una finca y una casa en La Cotera, en Parbayón, cimentando una posición de relativa estabilidad para sus descendientes, quince hijos e hijas que tuvo con Casimiro Alonso Sainz, de Valderredible, a quien Luis no conoció. Ella no fue la única en criar, sus hijas también, como la tía Dora que fue ama de cría, aunque en Miranda de Ebro, sirviendo a una familia vinculada a personajes que Luis identificó como José María Godoy.
Luis nació en el seno de una familia atravesada por la diáspora y el imaginario indiano, donde el éxito parecía alcanzable solo al otro lado del océano. Su tío, Venancio Alonso Crespo, fue uno de esos hombres que hicieron fortuna en América: en México se convirtió en terrateniente, dueño de plantaciones “inabarcables con la vista”. Alcanzó tal estatus que entabló amistad con el presidente Manuel Ávila Camacho. También Tirso Agüero Calva, cuñado suyo, levantó en 1942 el Hotel Virreynal en Teziutlán. Y entre los conocidos de infancia estaba Felipe Gandarillas, que pasó de una casa de tierra a dirigir un concesionario Ford en México. Historias de cántabros que cruzaban el mar y volvían, de vez en cuando, en Dodge gris y con chófer, como salidos de un cuento. Pero era verdad.
Luis hizo la comunión a los diez años, más tarde de lo habitual, “por cosas de la guerra”. Una guerra que no solo alteró el calendario de la infancia, sino también la relación con la fe: “Estoy al 50% seguro. No descarto nada”. Las cicatrices del conflicto marcaron a su familia y a la vecindad escondida en la cueva de El Pendo (Escobedo) durante los bombardeos. Luis también recuerda con precisión nombres y rostros marcados por la represión: su vecino Vicente, su maestro don Manuel, y, sobre todo, los de su familia paterna. “Lo sufrí, pero sobre todo vi sufrir a mi padre”, afirma. A su padre le mataron un hermano —el tío Samuel—, un cuñado —Gervasio, esposo de su hermana Esperanza— y tres sobrinos, entre ellos Manolo, ejecutado a garrote vil, y otro llamado Samuel. Todos ellos fueron fusilados y enterrados en Ciriego, excepto Aderito, primo de Luis, que escapó y se escondió durante años, llegando a abandonar Cantabria. En la memoria de Luis: la taberna de su tío Samuel, Peñas Negras, junto a la cantera de Escobedo, Jesús del Monte cerca de Beranga. Lugares donde aún resuena el eco de los cuerpos ocultos. Lo vio todo. Sin dramatismo, pero sin olvido. Guarda, aún, el dolor de una familia quebrada por la represión.
Luis estudió en la escuela nacional de Parbayón hasta los 14 años, entre niños que “asistían descalzos a clase”, enciclopedia en mano y bajo la disciplina de Alfredo Melezo, el cura “que levantaba a los niños de la oreja”, y de don Manuel Villa, un maestro duro —regla, vara de avellano y manos— que enseñaba a golpe de autoridad y que, pese a todo, supo reconocer en Luis a un alumno aplicado: “Estoy muy orgulloso de ti, porque has llegado hasta donde yo ya no puedo más”, le dijo al despedirse. A los 17 años, recibió su primer traje, un “príncipe de Gales”, hecho por un sastre de Santander a 18 duros y comenzó su vida laboral.
Entre 1946 y 1949, Luis se alistó como voluntario para hacer la mili cerca de casa. Tras su instrucción en el cuartel ABQ del Alta, fue destinado a la cárcel de Santander, donde custodiaba a presos políticos. Dormían en catres llenos de chinches, comían frío, y él, cuando podía, cruzaba alguna palabra con ellos. También hizo guardias en el Hospital de Valdecilla, donde vigilaba a reclusos hospitalizados bajo órdenes del capitán Muñoz, médico militar. Más tarde fue asistente del comandante Miguel Cueto Olea, veterano de la División Azul. Le llevaba leche y pan en bicicleta cada día. De él escuchó historias del frente ruso.
La música siempre estuvo ahí. En casa, la radio de 2.000 pesetas sonaba junto a la ventana: Antonio Molina en voz alta, La Pasionaria en susurros. Luis bailó en verbenas, cantó flamenco en las romerías y participó en el concurso Fiesta en el aire de Radio Santander. En la mili, llegó a la final en el Cine Cervantes, en un certamen organizado por la papelería Pico. Ganó veinte duros. “¡Qué bonita juventud!”, recuerda.
En 1948, recién licenciado, Luis se casó con Margarita Quijano, su novia de cinco años. El embarazo adelantó los planes; criaron dos hijas y perdieron un hijo. Luis dejó atrás el trabajo con vacas para adentrarse en el mundo del transporte, mientras Margarita atendía su peluquería en casa. Tras colaborar en la retirada de escombros tras el incendio de Santander y trabajar casi un año como repartidor de leche en la ciudad, la precariedad económica y la dura competencia provocaron el fracaso de ese negocio. Más tarde, participó en la construcción del aeropuerto de Parayas, encargándose del traslado de toneladas de piedra desde diversas canteras. También trabajó extrayendo piedra del muro derruido cerca de la estación de trenes.
La necesidad lo llevó a Avilés, donde durante cuatro años enfrentó la dura realidad de la siderúrgica Ensidesa, una etapa marcada por el sacrificio y la separación de su familia. De regreso a Cantabria, vendió su camión ruso, un modelo ruso 3HC, y comenzó a trabajar como chófer asalariado en La Covadonga, una tejería de Muriedas. A lo largo de su trayectoria, también transportó mineral y hierro en zonas como la cantera de Luis López, la mina de Solía y el puerto de Astillero. Fue tanto “propietario como asalariado” en empresas como Gerposa. En 1963, “el año en que mataron a Kennedy”, Luis tuvo un accidente grave que le apartó del trabajo durante un año. Recuperado, condujo otro camión Barreiros durante doce años, transportando hierro desde Nueva Montaña para la familia Quijano de Santander.
A los 62 años vendió su camión y cerró un ciclo tras décadas al volante. En la jubilación, redescubrió su pasión por las motos, participando en concentraciones y formando una colección con historias únicas hasta los 97 años. Cultivó un profundo amor por la historia en todas sus formas, reuniendo más de 3.000 libros y materiales sobre la Guerra Carlista y la Guerra de España. Pero reconoce que “la experiencia enseña lecciones que ningún libro ofrece”. Su esposa falleció en 2016, tras años de cuidados en casa. A punto de cumplir cien años, conserva una memoria serena y reflexiona sobre la vida: “Es un momento”. Aunque siente cierto desencanto hacia el “Creador”, sigue imaginando cómo será todo dentro de medio siglo.