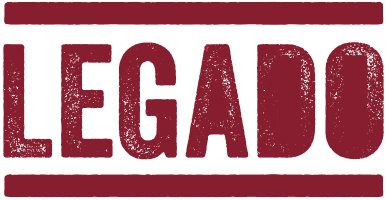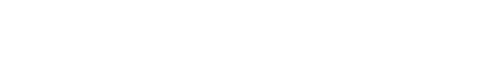En una España gobernada por el dictador Miguel Primo de Rivera, bajo la monarquía de Alfonso XIII, nació Cipriano Camus Gutiérrez el 6 de noviembre de 1925 en una casa de Cueto, cuando este lugar era todavía un pueblo de tradición rural ganadera a las afueras de Santander. Su llegada al mundo estuvo acompañada de las costumbres de la época: una matrona de la Albericia llegó en burra, con los cuévanos preparados, como se hacía entonces en los partos domésticos.
Creció en una familia formada tras las segundas nupcias de su padre, junto a dos hermanas y dos hermanos. Al frente, Lorenzo Camus: trabajador, de carácter recto. En la Estación del Norte se encargaba del cambio de agujas y, además, completaba el sustento transportando en su carro carbón o paja para los jefes de la estación. Beatriz, su madre, nacida en Barruelo (Palencia), se dedicaba al hogar y mucho más: cuidaba vacas, cultivaba la huerta, vendía leche y verduras. Con ingenio, hacía que la economía de la casa saliera adelante. La infancia de Cipriano transcurrió en ese mundo de trabajo y cuidados, entre tensiones familiares, animales y tierras de pasto: los prados de Sierra, en la bajada de Las Llamas; las fincas “del Alto” de Camus; o los prados cercanos al faro de Santander y La Pereda.
En un tiempo en que la disciplina pesaba más que la pedagogía, la escuela de Cueto la recuerda áspera: palos para quien no sabía la lección, disciplina por encima de todo. Frente a esa dureza, la gratitud hacia Isabel, la maestra que —dice— “enseñó a todo Cueto”, con paciencia y calma en las clases nocturnas tras las largas jornadas de trabajo. Esa dualidad marcó sus primeros pasos en la educación.
Mientras tanto, siempre había tiempo para juegos en la calle: el marro, las trompas, las chapas, las correrías por las huertas para robar higos o las aventuras de engancharse a los tranvías para viajar gratis por Santander. La calle fue su patio, un territorio de risas y de riesgo. Hoy Cipriano es la voz que queda de aquella pandilla.
En su niñez, el deporte también fue parte de la rutina. Iba al campo del Racing con su hermano mayor, socio del club. Todavía ve en su memoria la tribuna de madera que un temporal derribó. En Cueto estaba el Club Atlético España, fundado en 1928 y aún con vida hoy. Entonces era campo de fútbol y de atletismo, y escenario de las carreras de su hermano. En la calle, las pelotas eran de trapo, y las que se extraviaban del Racing se compraban por unas pocas perras gordas. Y en verano, la familia iba a la Magdalena a ver las carreras de caballos desde lo alto de las caballerizas.
En 1936, el mismo año en que estalló la Guerra de España, su padre comenzó a levantar la nueva casa familiar, símbolo de arraigo en tiempos de incertidumbre. Tenía once años cuando el conflicto alcanzó también a Cueto. No hubo allí un frente estable de combate, pero sí bombardeos, refugios improvisados y el temor cotidiano a las incursiones aéreas que castigaban la retaguardia republicana en Santander. Recuerda esconderse tras los paredones del Alto de Camus mientras cuidaba las vacas. Su padre había abierto un refugio cerca de la actual farmacia del pueblo, un resguardo precario frente al ruido de las sirenas y las bombas.
En el verano de 1937, tras la caída de Bilbao, el ejército sublevado avanzó sobre Cantabria. Santander capituló el 26 de agosto y, poco después, Cipriano vio instalarse en la escuela del pueblo a los ‘regulares’ marroquíes, un espacio que hasta hacía poco había sido de niños y que de pronto se volvió cuartel.
Su hermanastro estuvo destinado en La Lora, uno de los frentes activos en Burgos, aunque regresó con vida y con malas experiencias; nadie de la familia murió en la guerra. La contienda, sin embargo, golpeó a vecinos y allegados. Algunos pasaron años ocultos en zulos —más de una década— hasta sentirse a salvo. Otros fueron asesinados. De unos y otros Cipriano apenas quiere hablar: son nombres que pesan, recuerdos que duelen al ser evocados.
Su hermano mayor también trabajó como auxiliar en el faro de Cabo Mayor de Santander —encargándose de tareas como el suministro de bujías para el alumbrado— y fue testigo del hundimiento del acorazado España frente a la costa cántabra en 1937. A sus oídos llegó también la noticia: un estrépito de mar y acero que se sumó a los ecos de la guerra. Y después llegarían los recuerdos de la posguerra, algunos ligados a la Casa de la Falange de Cueto. Hombres golpeados, mujeres rapadas, la certeza de que la violencia no terminó con la guerra. También la memoria del reparto de comida para quienes nada tenían, el racionamiento de la época, con boniatos que él, sin embargo, nunca llegó a probar.
Cuando en 1941 el gran incendio arrasó el centro de Santander, la familia de Cipriano ya tenía lista la casa que su padre había comenzado a construir en 1936. El fuego fue también un principio: al día siguiente del viento trasladaron los muebles de una casa a otra y se instalaron definitivamente en la vivienda recién estrenada. Desde allí vivieron la conmoción de una parte de la ciudad calcinada y él mismo participó, siendo todavía joven, en las labores de reconstrucción con los barracones que se levantaron en la Alameda y junto al Ayuntamiento.
De aquellos años datan también sus primeras experiencias con la madera. Aprendió el oficio de carpintero junto a Luis Trompin, un artesano que le enseñó a usar el metro, a medir con precisión y a trabajar la madera a mano. Más tarde pasó por talleres de la calle Vargas, donde estuvo cuatro años junto al oficial Manolo, “el Barrendero”, de quien aprendió buena parte del oficio. Su sueldo era de seis pesetas a la semana, apenas lo justo para cubrir los gastos. Al dejar ese taller pasó un tiempo con los hermanos Fernández y después se trasladó a la calle del Sol, donde el salario ya ascendía a diez pesetas. En ese pequeño taller coincidió con uno de los hermanos Tonetti —el mayor—, de quien conserva todavía un estuche tallado con gran detalle.
Entre tanto, el servicio militar lo llevó a Pamplona, donde pasó tres años en la posguerra. Allí se ocupó de levantar nidos de ametralladora en la raya de Francia, en condiciones duras: comida escasa, ropa deficiente, barracones plagados de chinches. Vivió también el castigo de un encierro cuando parte del grupo escapó cruzando a Francia. Durante una de aquellas jornadas de trabajo en Pamplona sufrió un accidente militar. Regresó a Cantabria con cicatrices y una cojera que más tarde obligó a una operación de cadera.
Retomó entonces la madera, el oficio que había aprendido de joven y que ya era el centro de su vida. Pasó temporadas en una ebanistería de Maliaño, donde se fue especializando en carpintería y ebanistería. Allí —como él mismo admite— “no pagaba a la Seguridad Social”, porque era un trabajo esporádico, solo en inviernos o en días de mal tiempo. En verano prefería quedarse en Cueto, ayudando en la casa y a sus padres.
Sus últimos años laborales los pasó junto al maestro Antonio Hoyal, con quien permaneció más de tres décadas reparando pupitres, ajustando puertas o fabricando muebles. Destaca especialmente el tiempo que trabajó en colegios religiosos como las Esclavas y las Teresianas, abasteciendo encargos que llegaban incluso desde Bilbao. También hizo horas extra y sustituciones: durante un tiempo cubrió a su hermano en el Paseo de la Concepción, trabajando con Falagán.
Conoció a Dolores González en Santander, frente a los escaparates cerca del Ayuntamiento, no lejos de la Juguetería Palacios, donde ella trabajaba. Diez años de noviazgo y, en 1958, la boda en Los Corrales de Buelna. En la casa familiar levantada por su padre tuvieron un hijo y compartieron más de seis décadas, hasta que ella falleció a los 87 años. Cipriano la recuerda como una mujer “guapa y trabajadora”. Reconoce que hubo discusiones, sobre todo en la crianza, pero también una vida plena: excursiones, domingos de fútbol y cine, viajes en autobús con las peñas del barrio y salidas con el Club Atlético España de Cueto. Hoy, su orgullo se resume en la familia que levantaron: un hijo, un nieto y una nieta, y cuatro bisnietos que prolongan la historia.
El oficio de carpintero fue su identidad hasta bien entrados los noventa años, cuando aún seguía ayudando en algunos trabajos, hasta que su hijo decidió retirar las herramientas. Carpinterías, muebles, chalés y encargos especiales forman parte del legado de sus manos. “Yo no me quiero alabar —decía—, pero se me ha dado bien el oficio”. Y así lo reconocen en Cueto, donde muchos saben de su destreza y su constancia. Se jubiló oficialmente a los 62 años, aunque nunca dejó del todo la madera. Su lema de vida ha sido sencillo: madrugar, trabajar, no gastar más de lo necesario y, sobre todo, no envidiar a nadie.
Hoy, mirando hacia atrás, Cipriano asegura que no tiene miedo a la muerte. “Lo duro es sufrir”. Defiende la dignidad en el final de la vida y rechaza la idea de terminar en una residencia. Se siente satisfecho: una vida sencilla, con un duro en el bolsillo, la compañía de su esposa, el orgullo de la familia y el recuerdo de un oficio al que dedicó todo su empeño. “Yo la vida la he llevado normal, como otro cualquiera. Pero hemos sabido llevarla. Eso es lo que cuenta”.