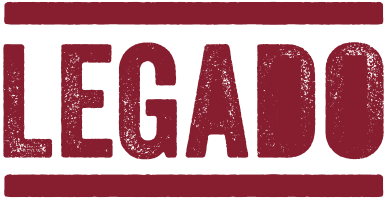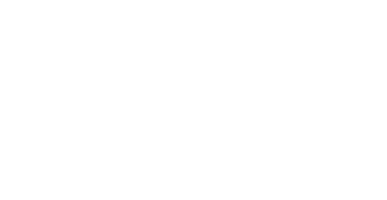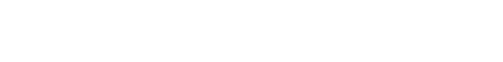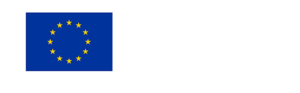Carmen Gómez Martínez nació el 29 de agosto de 1929 en Aés, un pueblo de la cuenca del Pas perteneciente a Puente Viesgo. Su niñez se midió en caminos de barro, cubos de agua subidos desde la fuente del Junco y juegos inventados con casi nada: cajas de cerillas convertidas en juguetes, comba, canicas.
Sus padres, Pedro Gómez y Rosalía Martínez, eran también de aquel lugar, ligados a la tierra y a las costumbres de la comarca. La infancia de Carmen estuvo marcada muy pronto por la ausencia: Rosalía murió al dar a luz a unos mellizos que tampoco sobrevivieron, víctima de aquellas complicaciones del parto que tantas veces, en la España rural de entonces, segaban vidas jóvenes. Tenía poco más de treinta años. Tras ella quedó una familia descolocada: un hijo de dieciséis que ya trabajaba, una hija de doce que hubo de asumir el cuidado de todos, Carmen de ocho años, y la pequeña Josefina, de solo cuatro.
Esa orfandad temprana forjó en Carmen un sentido de responsabilidad precoz. Creció en un tiempo en el que el agua se subía a cubos desde la fuente y la vida se ajustaba a la naturaleza y al trabajo. Se organizaba con poco: dos cubos de agua para toda la jornada, la lumbre encendida con leña acarreada en burro desde el monte comunal, la ropa arrastrada hasta el lavadero público. “Ahora estamos todo el día con los grifos abiertos”, comenta, como quien contrapone la escasez de entonces con la abundancia actual.
Recuerda a Don Adolfo, médico de Puente Viesgo, que atendía las dolencias de infancia, y la escuela mixta del pueblo —hoy casa privada—, donde el maestro Don Gaspar imponía disciplina con una vara en la mano y un único libro para todos. “Tenía mala leche”, rememora Carmen, evocando aquellos castigos que formaban parte de una educación dura. Estudió lo que era normal entonces: desde los seis hasta los trece años, entre 1935 y 1942, atravesando la II República, la guerra y los primeros años de la dictadura franquista. No había mochilas ni cuadernos, apenas pliegos de papel, pero sí la certeza de que “había que hacer de todo”. Aunque a la salida siempre había tiempo para juntarse con sus amigas inseparables —María Ángeles, Tana y Esperanza—, compañeras de escuela y de caminos paralelos.
La guerra la sorprendió de niña. Recuerda los tanques atravesando el barrio de Quintana, los puentes volados de Puente Viesgo y El Soto, o los refugios improvisados: algunos en casas vecinas, otros en cuevas del entorno, como El Cal, excavada en arcilla, donde se resguardaban mientras los aviones sobrevolaban el valle. Aún resuena en ella el llanto de su hermana, más consciente del significado de la guerra, cada vez que escuchaba el zumbido de los aviones. También evoca las trincheras levantadas en Puente Viesgo y cómo los soldados ocuparon la iglesia de San Román, arrojando santos al suelo. “Entraban en las casas y lo desordenaban todo”: las cosas se rompían, la comida desaparecía, los recuerdos quedaban hechos añicos. De aquella violencia doméstica, Carmen guarda la imagen de una muñeca de cerámica rota. También se llevaron las vacas, sustento de las familias campesinas. Y, en medio de aquel caos, recuerda una escena distinta: bajando hacia Vallijo, unos soldados italianos le dijeron: “No tengáis miedo, italianos ‘dar’ pan blanco”.
“Terminó la guerra —dice Carmen—, y quedaron los años del hambre”. La posguerra se mide en recuerdos de cartillas de racionamiento: un poco de aceite, algo de pan duro, el trueque de huevos en el mercado para sobrevivir. “No había con qué freír un huevo”, resume. El estraperlo circulaba entre manos vecinas, siempre con miedo. A quienes se atrevían a esconderse o eran señalados, les cortaban el pelo; a su propio hermano le humillaron injustamente, acusándole de robar una lata de aceite. Fueron años grises, de penurias, pero también de solidaridad vecinal.
El día a día se compartía con la comunidad: las deshojas, en las que la vecindad se reunía entre cantos y vino, o las romerías con los niños. La casa se modernizó tarde: el agua corriente y los baños no llegaron hasta hace apenas cinco décadas. La luz, en cambio, sí la conoció desde niña. “Lujos no, pero de comer no faltó”, resume.
En la juventud, Carmen trabajó varios años como sirvienta de verano en la casa del molino, entre Aés y El Soto. Allí pasaba semanas limpiando, cocinando y arreglando la casa junto a otra muchacha. “Había que hacer de todo”, recuerda. Era un destino común para las mozas de los pueblos, que encontraban en el servicio doméstico una de las pocas salidas laborales antes del matrimonio. El molino, hoy casi en ruinas, fue entonces un espacio de aprendizaje.
Cuando ya era moza, los bailes en Soto-Iruz reunían a la gente al son del tambor, el pitu o el acordeón. La entrada costaba una peseta y la fiesta seguía hasta bien entrada la noche. También acudía a las ferias de Villasevil, a las romerías de la Virgen de Gracia en mayo y de San Román en noviembre, celebraciones que combinaban misa, procesión y baile popular. En ocasiones, bajaba al cine en Soto o al de Puente Viesgo, donde aún recuerda haber visto Lo que el viento se llevó. En ese mundo de fiestas y romerías conoció al hombre con el que compartiría su vida.
Se casó en marzo de 1950 con José Gutiérrez, de Corrobárceno, en la iglesia de San Román de Aés. Le faltaban unos meses para cumplir los veintiún años exigidos por la ley, y la familia pagó la dispensa de 3.000 pesetas para poder celebrar la boda, una práctica habitual en el franquismo cuando la novia no alcanzaba la mayoría de edad. Ese mismo año nacería su primer hijo. Con José formó un hogar de esfuerzo compartido en casa de su familia. Tuvieron tres hijos: José Luis (1950), María Carmen (1953) y Josefina (1959). Carmen los crió entre la casa, la huerta y el ganado. Él trabajaba desde joven en la fábrica de maderas de los Ibáñez, en Puente Viesgo, donde manejaba un carro y una yegua para transportar piedra; después entró en Construcciones Sopelana, donde se jubiló. Ella, mientras tanto, cuidaba vacas pintas, entregaba leche a la SAM en el punto de recogida de Vallijo y cultivaba lo necesario para el consumo de la familia. Algunas temporadas, cuando la tierra era generosa, vendía los excedentes en la Plaza de la Esperanza de Santander.
La vida cotidiana también estaba atravesada por la religiosidad. Carmen recuerda haber hecho la comunión con un vestido blanco que consiguió su padre y un velo negro, como era costumbre entonces, acompañada de un libro en la mano. Ya de adulta, como madre, cumplió con el ritual de la purificación: cuarenta días sin entrar en el templo tras el parto y, después, volver con el recién nacido en brazos para recibir la bendición. Y cada domingo acudía a misa, fiel al compás de la vida religiosa. Hoy, a sus 96 años, sigue manteniendo ese vínculo con la fe: escucha la misa en la televisión, como un eco de toda una vida.
Su marido murió en 2011, después de sesenta años de vida compartida. Desde entonces, Carmen vive en Ontaneda con su hija Mari Carmen. A sus 96 años, aún conserva la memoria viva de su infancia en Aés, de la guerra y de las huellas que dejó, y del esfuerzo que sostuvo toda su vida. Recuerda con ironía que no pisó el hospital de Valdecilla hasta los 95, cuando un problema de páncreas la llevó por primera vez. “He tenido suerte”.
Hoy, desde su sofá, mira hacia atrás sin tristeza. Crió a tres hijos, vio crecer a cinco nietos y siete bisnietos. “He vivido mi vida, he llegado donde he llegado. Ya no puedo pedir más”, asegura con serenidad. Su historia es, en realidad, la de muchas mujeres del siglo XX en Cantabria: vidas enteras sostenidas en silencio y esfuerzo, entre la dureza del campo, la disciplina de la posguerra y la ternura de la familia.