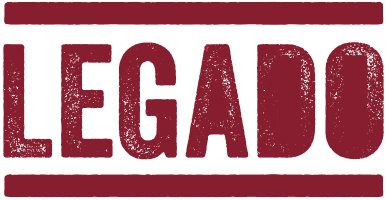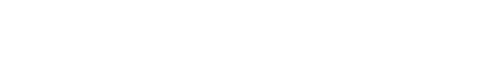Araceli Olea Bárcena nació en Santander el 13 de octubre de 1924. Llegó al mundo en la localidad santanderina de Monte, en casa de sus abuelos maternos, siguiendo una costumbre entonces habitual: dar a luz rodeada de familia, en el lugar donde la vida parecía más firme.
La historia familiar de Araceli se articula entre dos impulsos. Por un lado, la vida que te viene: la familia materna, Monte, la casa frente a la costa y una forma de estar en el mundo que se recibe sin elegir. Por otro lado, lo que se aprende para sostenerla: el gesto de su abuela paterna al dejar Palencia y traer a sus hijos a Santander para que aprendieran un oficio y pudieran sostener su vida. Ese doble origen —el arraigo por un lado, el saber aprendido por otro— atraviesa la biografía de Araceli y ayuda a entender tanto la estabilidad buscada como la capacidad de resistir cuando todo se rompió.
Olea Bárcena creció en Santander, entre Monte, La Maruca y las calles céntricas de Santander, en una infancia hecha de calles, tapias de piedra y casas abiertas al mar.
Su padre, Emeterio Olea Revilla, natural de Villalcázar de Sirga (Palencia), era mecánico de oficio y trabajaba de forma estable en los talleres de la compañía de autobuses de Santander, situados en la zona de San Cándido. Era un hombre muy competente, de esos a los que se llamaba cuando algo no funcionaba: arreglaba motores, resolvía averías y servía de apoyo técnico allí donde hiciera falta. Esa capacidad práctica, tan valorada en tiempos difíciles, le permitió trabajar tanto antes como después de la guerra.
Su madre, Concepción Bárcena Cardín, natural de Monte, sostuvo el trabajo doméstico y la crianza de seis hijos —María del Carmen, Araceli, José Luis, Francisco, Concepción y Mari Ángeles—. Araceli fue la segunda de las mayores de aquella familia numerosa de la que, con el tiempo, solo quedarían ella y una hermana más, también centenaria, que vive en México.
La infancia de Araceli estuvo hecha de juegos en la calle, de veranos cerca del mar —y baños con sacos—, de correr entre tapias y casas donde los niños aún pertenecían al espacio común. Estudió “hasta los diez años” en la Escuela de Numancia, un tiempo que recuerda con agrado, asociado al aprendizaje, a sus primeras labores de costura y a una normalidad que la guerra se encargaría de quebrar.
La Guerra llegó a Santander en diciembre de 1936 y lo hizo entrando en las casas, en los cuerpos y en la memoria. Araceli tenía doce años cuando comenzaron los bombardeos. Lo recuerda con una precisión que no se borra: el sonido de las sirenas —una pitada para el aviso, dos para el peligro, tres para la falsa normalidad— y la carrera desesperada de la gente por las calles para buscar refugio. Recuerda esconderse en la zona de Cisneros, junto a los chalets de La Tierruca, en una pequeña taberna que hacía las veces de refugio. Allí se amontonaba la gente, empujada más por el pánico que por la certeza de estar a salvo. Entre risas recuerda que, siendo aún una niña, tocó por error la sirena en las oficinas de su padre. Bastó un golpe involuntario para que la ciudad entera se echara a correr. Desde la ventana veía a la gente huir despavorida por el Paseo Pereda, buscando cualquier hueco donde meterse. Ese miedo —colectivo, instintivo, no escogido— fue una de las marcas más profundas de su infancia.
A los bombardeos se sumaron el hambre y la escasez. El dinero dejó de servir cuando no había nada que comprar. Más tarde, la vida cotidiana pasó a depender de cartillas de racionamiento, de colas interminables y, para quien podía permitírselo, del estraperlo. También recuerda —aunque con desagrado— el Auxilio Social y su ayuda, no tanto por la comida en sí —aunque también—, sino por lo que significaba: la confirmación de que todo se había venido abajo.
Con el estallido del conflicto bélico, la ruta de aquellos años se volvió errática, sin un trazo limpio ni un orden reconocible. Araceli la recuerda no como un viaje con fechas cerradas, sino como una sucesión de desplazamientos forzados, condicionados por el avance del frente y por decisiones tomadas siempre en un margen estrecho. La memoria sitúa primero a Santander en guerra, desde diciembre de 1936 y, con seguridad, hasta el verano de 1937. Son los meses en los que la ciudad sufre bombardeos sistemáticos por parte de la aviación alemana e italiana, cuando las sirenas marcan el ritmo de la vida cotidiana y los refugios —improvisados, precarios— se convierten en espacios habituales.
La salida de Santander no fue un viaje pensado, sino una huida necesaria. Araceli recuerda que fue su padre quien las llevó hasta Gijón, uno de los últimos puertos republicanos operativos del norte —históricamente funcionó como punto de evacuación civil hasta octubre de 1937, antes de la caída definitiva de Asturias—. Desde allí embarcaron rumbo a Francia: un barco grande, la noche mirando el mar desde las ventanas, la mezcla de miedo y extrañeza. Así quedó ese viaje en su memoria.
La llegada al puerto francés de La Rochelle, más nítida que las fechas. Después vinieron los desplazamientos en convoyes. Araceli recuerda trenes largos, muchos vagones, paradas sin explicación.
En su recuerdo, tras la llegada a Francia vino Louviers: los convoyes, el edificio habilitado para refugiados y una vida relativamente tranquila. Así lo conserva la memoria. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, es posible que aquel primer paso por Francia no fuera definitivo: en 1937 no pocas familias que cruzaron la frontera por el norte fueron reenviadas a la España republicana, especialmente a Cataluña, todavía en retaguardia. En su memoria, Ripoll aparece como un tiempo de calma antes de que el exilio en Francia se impusiera definitivamente.
La memoria —marcada por una experiencia límite— guarda el recorrido como un trayecto seguido; el tiempo histórico, más quebrado, introduce desplazamientos que no siempre dejaron huella en forma de fechas, pero sí de sensaciones.
Antes del exilio definitivo en Francia, Ripoll aparece como una estancia prolongada en Cataluña. Vivieron allí en un piso alquilado, frente a la estación del tren. Fue un tiempo de calma frágil, sostenido en la convivencia con otros refugiados: se ayudaban, compartían lo que había y, pese a todo, también se reían. La vida encontraba maneras de seguir. Su padre, destinado entonces en el frente de Valencia, les enviaba alimentos con frecuencia. Valencia —capital de la República hasta finales de 1937— conservaba aún redes de abastecimiento relativamente estables. Había aceite, había comida suficiente. Esa posibilidad cotidiana marcó la diferencia y dio a aquellos meses un tono que Araceli recuerda como distinto: menos urgencia, más respiro.
En Ripoll, Araceli fue al colegio. No les permitían hablar castellano y la adaptación no fue fácil, pero la vida cotidiana intentaba sostenerse: escuela, casa, amistades y familia. Sin embargo, recuerda la sensación de vivir en un lugar frágil. Sabían que, si bombardean Ripoll —un nudo ferroviario estratégico—, “lo desharían entero”. Ese temor no era infundado: 1938 fue el año de mayor intensidad de los bombardeos en Cataluña.
Cuando los sublevados tomaron Barcelona, a comienzos de 1939, la situación en Cataluña empeoró de forma decisiva. El miedo dejó de ser una amenaza difusa para convertirse en urgencia. Entonces volvió a imponerse la huida: sin maletas, con la ropa en bolsas, procurando dejar una manga o un trozo visible para poder reconocer lo propio. Un gesto ampliamente documentado en los relatos de lo que se conoce como La Retirada.
El exilio en Francia no tiene fechas precisas, pero fue, en comparación, un tiempo de refugio. Vivieron en Louviers, donde fueron acogidos en una residencia habilitada por las autoridades francesas: un antiguo edificio, una cárcel reconvertida, transformada por dentro en grandes salas con varias camas por habitación. Espacios reutilizados, funcionales y provisionales, habituales en Normandía y otras zonas del norte francés durante los primeros años de acogida. No era un hogar, pero ofrecía algo decisivo entonces: orden, techo y una cierta estabilidad tras tanto desplazamiento.
Vivían juntos, con libertad de movimientos y una rutina relativamente estable. La comida llegaba desde un hospital y recuerda que era abundante y buena. Fue allí donde Araceli empezó a dar clases en una escuela a otros niños españoles — “la mayoría de Santander”—. Louviers fue casa durante alrededor de un año y medio.
Nada de aquello tuvo fechas precisas: en el exilio, la vida dependía por completo del curso de la guerra en España. El regreso definitivo llegó con su final, no como una elección personal ni un proyecto pensado, sino como una orden de repatriación. De nuevo en tren, de nuevo por etapas, junto a otras familias españolas que regresaban a un país que ya no conocían.
En 1940 el régimen franquista negoció con Francia el retorno de miles de personas refugiadas. Araceli recuerda la sucesión de traslados, encadenados y poco explicados, atravesando pueblos donde solo pasaban unas horas o días antes de continuar viaje. Pasaron unos seis meses en Lyon, una ciudad más grande, donde residieron en casas y donde la sensación de provisionalidad volvió a imponerse. Más tarde fueron trasladadas a otro pueblo: Gaillon. Desde allí se organizó la salida hacia España.
En Santander la guerra había terminado, pero la vida —como ella misma recuerda— ya no era la misma. La capital cántabra las recibió cambiada, empobrecida y herida, y sin la posibilidad de haber vuelto a ver a sus abuelos maternos, fallecidos durante su ausencia. La casa familiar había sido ocupada; parte de los muebles y de sus objetos personales, requisados. Recuperaron lo imprescindible y se instalaron en una buhardilla de la calle Alta, compartiendo espacios, recomenzando desde casi nada y sin su padre.
Araceli cuenta también la historia de Emeterio, su padre. Una historia que se cruza con la suya en tiempos y lugares —la guerra, la huida, el exilio— hasta separarse definitivamente.
Tras regresar del frente en Valencia, su padre se presentó voluntariamente ante las autoridades —convencido de que no tenía delitos de sangre—, al mes aproximadamente, fue detenido, juzgado y condenado. La pena de muerte fue conmutada; durante el juicio, recuerda Araceli, hubo incluso voces de derechas que declararon a su favor.
Según recuerda, la causa de la detención de su padre estuvo en un intento previo de intervención en el barco-prisión Alfonso Pérez, anclado en la bahía. Trató de sacar de allí a un superior al que apreciaba, pero llegó tarde: ya lo habían asesinado. Aquel gesto, nacido del riesgo y de la lealtad, acabaría pesando en su contra: pasó alrededor de ocho años en la prisión provincial de la calle Alta. Durante un tiempo, la familia vivió cerca de la cárcel y Araceli conserva una imagen que nunca se borró: su madre mirando cada noche desde la ventana la luz de un edificio cercano. Cuando aquella luz se encendía, sabían que al día siguiente habría sacas. El miedo no era una idea abstracta, sino una espera concreta, repetida noche tras noche.
Tras la prisión llegó el destierro. A su padre no se le permitió quedarse en Santander y fue enviado a Madrid, donde residió en el barrio de El Viso del distrito de Chamartín. Allí rehízo una vida mínima: trabajaba como mecánico, llevaba una existencia discreta, vigilada, alejada de su propia vida familiar. Araceli y su hermana viajaron a Madrid en varias ocasiones para visitarlo, en trayectos largos y difíciles, con finales tristes propios de un tiempo en el que nada era sencillo. Cuando por fin pudo regresar a Santander, lo hizo enfermo. Había contraído tuberculosis —“o quizá cáncer”— y su salud estaba ya muy quebrada. Vivió poco más de un año con los suyos antes de morir, todavía joven: 48 años. Su regreso no fue un final reparador, sino un cierre incompleto marcado por todo lo que la guerra ya había arrancado.
La historia de Araceli y la de sus hermanos no quedó únicamente en la memoria familiar. También dejó huella en los archivos del franquismo: la familia Olea Bárcena figura en el Fichero de la Sección Político-Social, documentación que hoy se conserva en el Centro Documental de la Memoria Histórica.
A partir del regreso a Cantabria, sostener la vida fue una tarea cotidiana y colectiva. Pero Araceli quiso estudiar, no como una aspiración abstracta, sino como una salida concreta. Pudo hacerlo gracias a una mezcla de empeño y fortuna familiar: una beca sostenida por un pariente de la rama materna que había hecho fortuna en América y dejó pagados estudios de Náutica y Comercio para personas humildes del entorno, con preferencia familiar. Fue su abuelo —testarudo, dice ella— quien se empeñó en que Araceli debía aprovecharla y movió gestiones incluso a través del Obispado. Estudió primero y segundo, luego “por libre”, en años sin libros. Más adelante recuperó lo perdido —llegó a hacer dos cursos en uno— y se formó en academias; recuerda en concreto la Academia Escuela Montes de Neira. Le gustaba estudiar, le gustaba aprender: lo repite como una convicción. Se quedó en perito y el profesorado quedó al otro lado de una frontera muy concreta: Bilbao, un internado, unos gastos imposibles en plena posguerra; no pudo ser profesora.
Su vida laboral comenzó en La Raquel, una de las industrias confiteras más importantes de Santander —a finales de los años cuarenta— gracias a una tía que trabajaba allí desde hacía tiempo envolviendo caramelos. Araceli quería un puesto de oficina, pero no pudo ser desde el principio y tuvo que alternar tareas administrativas con trabajo en la cadena de producción: máquinas, procesos distintos según el caramelo, baldes que iban y venían, envolturas pagadas por kilo. La fábrica funcionaba a pleno rendimiento y abastecía a confiterías de dentro y fuera de la ciudad. Aprendía rápido, se adaptaba a todo y asumía responsabilidades sin hacer ruido, hasta que decidió cambiar de rumbo.
Entró en la Imprenta J. Martínez, conocida en la ciudad por el apellido Corpas, el de las mujeres de la familia propietaria. Allí trabajó como administrativa durante diecisiete años, y ese fue su verdadero lugar profesional. Desde la oficina gestionaba pedidos complejos, controlaba listados, pesos, facturación y plazos. Pasaban por sus manos encargos para RENFE —impresos para estaciones y apeaderos de toda España, que llegó a conocer de memoria—, para entidades financieras como el Banco Santander, para seminarios y para instituciones religiosas, como los jesuitas del Seminario de Comillas. Llevaba personalmente las pruebas para su revisión y, en el banco, solían pedir «a la señorita de siempre», porque era la única que sabía interpretar con exactitud lo que necesitaban. Era un trabajo exigente, sin vacaciones completas, y no era solo un empleo: era una responsabilidad asumida.
Conoció a Ricardo siendo muy joven, alrededor de los veinte años, en el Paseo Pereda. Siete años de noviazgo precedieron a una boda sencilla, celebrada en su parroquia, la Iglesia de la Consolación. La luna de miel fue casi secreta: una noche en Suances y luego idas y venidas entre Santander y la costa, con la excusa de los toros y de Juan Posada Bienvenida.
Tras la boda, ambos siguieron trabajando. Ricardo lo hacía en la Imprenta Minerva, en la calle Guevara, y llegó a ser presidente del sindicato de Artes Gráficas; Araceli mantuvo también su empleo. Vivieron primero de alquiler y, con la llegada del primer hijo, pasaron un tiempo en casa de su suegra. La vivienda propia llegó por sorteo sindical: a ambos les adjudicaron piso en la zona de Pero Niño y eligieron el de Araceli, un quinto sin ascensor. Durante un tiempo, el agua se subía en cubos, escalera a escalera, hasta que por fin llegó la instalación. Era una vida hecha de esfuerzos prácticos, de soluciones cotidianas, de ir levantando casa y familia paso a paso.
Juntos formaron una familia numerosa: tres hijos —Ricardo (1955), José Ignacio (1957), Belén (1958)— en apenas cuatro años, sin abandonar Araceli el trabajo hasta que las circunstancias lo hicieron inevitable. Compatibilizó empleo, crianza y cuidados con una energía que hoy le parece casi inexplicable, sostenida en gran medida por el apoyo decisivo de su suegra.
La vida en común fue para Araceli una manera de estar en el mundo. Participó durante décadas en la Asociación Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Cantabria, una asociación femenina dedicada a la formación doméstica, el consumo y el apoyo entre mujeres, presidida entonces por Josefina Sierra Presmanes. Araceli no acudía solo a escuchar: dio clases de punto, costura y labores, enseñando lo que sabía a otras mujeres, intercambiando técnicas, tiempo y conversación. Allí se tejían prendas, pero también vínculos.
El trabajo manual —el punto, el bordado, el punto de cruz— fue su gran pasión y una forma cotidiana de estar pendiente de los suyos. Una relación con las labores que aprendió desde niña, en la Escuela de Numancia, al margen de la formación de la Sección Femenina, y que continuó a lo largo de su vida.
Fue también socia del Racing de Santander durante más de treinta años, hasta que “el desánimo de la Segunda División la llevó a hacerse del Real Madrid”. Frecuentó clubes deportivos —como el Club Parayas: “su segunda casa”— donde crecieron y practicaron deporte sus hijos y, después, sus nietos, y donde cultivó amistades duraderas.
Ella, que ya había vivido un exilio doble, vio también arder su ciudad en 1941. Recuerda cómo la pared de su habitación —donde minutos antes dormía con su hermana mayor, “Carmela”, María del Carmen— se rasgó entera y la cama apareció en el jardín inferior; cómo la ciudad ardía empujada por el viento; cómo los vecinos salían con sacos y muebles, con lo poco que podían salvar, y se refugiaban en la tienda de ultramarinos. “Desde la calle Alta se veía todo: Santander ardiendo”. Aquella noche volvió a confirmar algo que ya sabía: sobrevivir era, muchas veces, cuestión de segundos y de intuición. Vivían en un quinto piso; se salvaron por haber salido a tiempo. “Fue horrible”. Y Santander cambió —dice— con el incendio.
Con el paso de los años, estuvo rodeada de una familia extensa —hijos, nietos, bisnietos— y también atravesada por pérdidas hondas, algunas especialmente difíciles de asumir, como la de un hijo y la de un nieto. A ellas se sumó la muerte de su marido, que falleció con 82 años. De él guarda una definición sencilla y definitiva: “un buen hijo, un buen padre y un buen marido, enamorado de su profesión”..
Hoy, con más de cien años, vive en una residencia de Santander, en San Cándido, un lugar que con el tiempo —al cabo de alrededor de un año— ha sabido hacer suyo. Sigue defendiendo su independencia, su deseo de no molestar, su voluntad de hacer por sí misma todo lo que aún puede. Cuando se le pregunta qué ha aprendido, responde sin solemnidad, casi como quien enuncia una regla práctica: “Hay que tirar siempre hacia adelante. Ni un paso atrás, ni siquiera para coger impulso”.