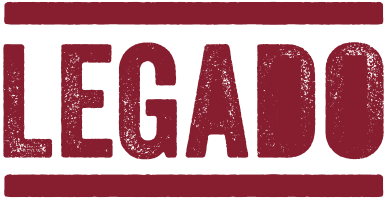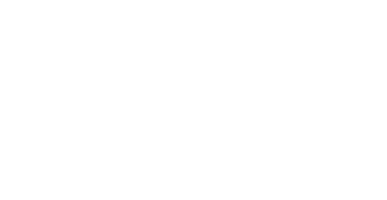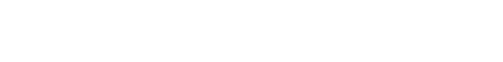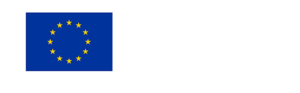Agustín de Celis Gutiérrez nació el 7 de marzo de 1932 en Comillas, una villa que por entonces vivía dividida entre dos mundos: el aristocrático de los veraneantes y marqueses, y el obrero y marinero que sostenía aquel entramado social. Sus padres se llamaban Agustín Celis Sánchez —obrero especializado en mantenimiento de las mansiones comillanas— y Carmen Gutiérrez Román, modista reconocida—más tarde vinculada a la Compañía Trasatlántica en el ropero de los barcos de línea—. Ambos procedían de mundos distintos: él, de Cabezón de la Sal, ligado al interior, y ella, al mar de La Revilla, pedanía de San Vicente de la Barquera, vinculada a un clan agrícola de fuerte carácter matriarcal. De aquel mestizaje de interior y costa, de tela y madera, heredó Agustín la precisión del oficio y la imaginación del creador.
En sus primeros recuerdos aparece el mundo doméstico de las abuelas, Eumenia y Manuela, mujeres que llevaban la gestión de las tierras, el ganado y las economías familiares con autoridad silenciosa. Los abuelos, Isidoro y Vidal, por su parte, trabajaban la madera y la piedra en talleres donde resonaban las herramientas y olía a barniz y serrín. Ese sonido, esa materia —la madera— fueron su primer lenguaje. Nieto de “esa tribu”, se reconoce “increíblemente feliz” en aquellos días de bicicleta entre los prados, cuando empezó a tallar vacas, camiones y carros en miniatura: los primeros gestos de un universo creativo que no lo abandonaría jamás.
“Soy un niño de la guerra con bastante suerte”, resume al mirar hacia atrás, consciente de que su infancia se desplegó en la rigidez de la posguerra y los años de contrastes. En el verano de 1937, durante la ofensiva franquista sobre Cantabria, recuerda el sonido de los aviones sobrevolando la carretera entre Santander y Asturias, las columnas de civiles que huían hacia el oeste y la bomba de humo que cayó a pocos metros de la casa de su abuela. En pleno caos, un desconocido lo llevó de la mano hasta una cueva que sirvió de refugio improvisado. También recuerda la noche en que unos hombres llamaron a su puerta para llevarse a su padre; él se negó a salir sin su hijo y, gracias a ese gesto, salvó la vida. La represión golpeó a la familia: un tío paterno fue condenado a muerte en El Dueso, pero consiguió librarse de la ejecución; otro tuvo que exiliarse en Francia. Por el lado materno, les confiscaron buena parte de lo que habían conseguido con años de trabajo.
El poso de aquellas experiencias se mezcló con la cultura popular de la posguerra. Su padre, además de obrero, hacía de portero en el cine de Comillas, donde Agustín de niño pudo ver “toda la historia del cine español y americano” de los años treinta y cuarenta, desde Imperio Argentina hasta Oliver Hardy y Stan Laurel. A esa formación visual e intelectual se sumó el ambiente lector que le rodeaba: los cuentos que su padre le traía de viaje, revistas como Signal o La Codorniz o las revistas extranjeras que llegaban de contrabando a la casa de su abuela.
Su primer trauma, como él lo recuerda, vino de un cambio. A comienzos de los años cuarenta lo sacaron del colegio de monjas de la plaza —donde hoy se alza el Ayuntamiento, en la vieja plaza del Ángel—. Allí había estudiado durante años, cantado en el coro y llegando a ser solista. Aquel lugar fue su primer refugio. El paso a la escuela nacional supuso una ruptura: cambió la Biblia por los fragmentos de El Quijote que se leían en clase y la compañía de los hijos de familias acomodadas por la de los hijos de obreros. Le dolió la despedida más que el destino y pronto se adaptó. Encontró allí otra forma de alegría. Por entonces había nacido su segunda hermana, Mai —la pequeña de tres, junto a Rosa y el hermano menor, José Luis—.
El gran golpe familiar llegó en 1946, cuando su padre murió en un accidente laboral. Desde 1943 había levantado su propia empresa, y Agustín, aún niño, le ayudaba con las facturas y los encargos, asomado al mundo adulto desde el borde de la mesa. Aquel taller, con su olor a aceite y papel carbón, se apagó de golpe. Con catorce años, Agustín tuvo que crecer deprisa. Su madre, viuda y embarazada de José Luis, convirtió el mismo bajo donde su marido había trabajado en una tienda de ultramarinos. Cosía por las noches, atendía por las mañanas. La ayuda de los abuelos y de los vecinos tejió entonces una red silenciosa que los sostuvo, una forma de ternura colectiva que mantuvo la casa en pie.
Al año siguiente, y tras terminar la escuela, su madre lo animó a formarse en Santander con la esperanza de que algún día retomara el negocio que había iniciado su padre. Se instaló en casa de una tía y comenzó a trabajar en diferentes talleres de restauración de antigüedades artesanales. Allí aprendió a dibujar el mármol, restaurar madera y, sobre todo, a trabajar con las manos. Entre limas, pigmentos y barnices, forjó también amistades con otros aprendices y artesanos. Cuando le tocó la edad del servicio militar, no tuvo que marchar: fue declarado exento por ser hijo mayor de viuda.
Por las noches estudiaba en la Academia Juanes, donde conoció a su profesor de dibujo, Cataluña, y a jóvenes artistas con los que compartiría inquietudes y amistad: Eduardo Sanz, Fernando Cuerno, Luis Fernández, y “el niño en pantalón corto, hoy arquitecto” Navarro Baldeweg, entre otros. Y en 1948 se inició en la pintura. La ciudad, en aquellos años, bullía de ideas y nombres. Próximo al grupo Proel y a intelectuales como José Hierro, Manuel Arce, Julio Maruri, José Luis Hidalgo/Cano, encontró allí su escuela más viva. Y, con apenas dieciocho años, obtuvo el Premio Estanislao Abarca del Banco Santander. Su vocación artística se consolidó entonces.
Se alimentó del Festival Internacional de Santander, de las amistades de la Escuela de Santillana, del ambiente de la UIMP, y de lecturas que lo acompañarían siempre —Así habló Zaratustra, de Nietzsche, o La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset—. Pero fue su madre quien sostuvo la posibilidad de aquel destino. A ella, dice, le debe el principio de todo.
Animado por uno de sus profesores y gracias a una beca de la Diputación de Santander, en 1954 se trasladó a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. La vida allí no fue fácil: una pensión sin calefacción, largas jornadas de trabajo manual para sostenerse y veranos dedicados a restaurar retablos en los pueblos de Cantabria. Pero Madrid también fue una apertura: la entrada en los círculos culturales de la capital, la participación en las exposiciones Arte al Aire Libre dentro de las Exposiciones de Primavera (1959, 1960, 1962 y 1973), y el descubrimiento del arte impresionista durante un viaje a París.
En Cantabria, Agustín de Celis fue uno de los 14 artistas que participaron en el I Salón de la Joven Pintura Montañesa, celebrado en junio de 1953 en la Galería Sur de Santander, organizada por Manuel Arce y Teresa Santamatilde. Aquella primera experiencia marcó el inicio de una relación duradera con el espacio: a lo largo de las décadas de 1960 y 1970 expuso en varias ocasiones —1960, 1962, 1963, 1965, 1967 y 1969—, hasta presentar en 1971 su última muestra individual en la galería.
Tras finalizar sus estudios, en 1959, marchó a París. Con el apoyo de amistades consiguió un pequeño estudio donde pintar y sobrevivió entre la precariedad y la efervescencia cultural de la ciudad. Ese mismo año, alentado por sus compañeros, se presentó al Gran Premio de Roma, el máximo reconocimiento para un artista español de la época. En 1960, la beca le abrió las puertas de la Academia de España en Roma, donde permaneció cuatro años en contacto con artistas y arquitectos de distintos países.
Recuerda que el primer año debía ejecutar una obra de su especialidad, que pasaba a formar parte del patrimonio del Ministerio de Asuntos Exteriores, y trabajó con el fresco central de Pinturicchio en la basílica de Santa María de Aracoeli. El segundo año elaboró una memoria de lo realizado, el tercero viajó durante medio año por Europa y, en el cuarto, debía entregar una obra realizada durante la estancia, que pasó a formar parte del patrimonio del Ministerio de Asuntos Exteriores. En ese tiempo conoció a Miranda D’Amico (1932, Italia), escultora y poeta, con quien se casó en 1963 en el Tempietto del Bramante en Roma y tuvo dos hijos: Flavio, catedrático y arquitecto (1965) y Bárbara, periodista (1973).
La vida en Roma fue un descubrimiento. Vivía con poco, pero con entusiasmo: días de trabajo en el taller, noches de cine en el Trastevere y conversaciones en las que también empezó a interesarse por la política y el pensamiento europeo. “En la facultad aprendí a ser pintor, pero en Italia aprendí lo que era ser artista”, recuerda. En ese periodo obtuvo la Medalla de Oro del Senado Italiano (1963) y consolidó vínculos que marcarían su trayectoria.
De vuelta a España, a mediados de los años sesenta, Celis se instaló en Madrid. En 1968 comenzó a enseñar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), donde impartió durante más de tres décadas la asignatura de Análisis de Formas. Su manera de enseñar rompía esquemas: integraba luz, plástica, creatividad y pensamiento crítico, lo que lo situó entre los protagonistas del movimiento de renovación pedagógica en la Escuela de Arquitectura, junto a figuras como Javier Seguí o Ignacio Gómez de Liaño. De aquellos años conserva la imagen de las octavillas en el suelo y el murmullo de los pasillos llenos de debate. Fue profesor no numerario (PNN), implicado en la lucha docente por la dignidad del oficio, mientras la universidad ensayaba su propia transición. Finalmente doctor en Bellas Artes, lo tiene claro: un maestro debe ser, ante todo, un aprendiz, y recuerda la docencia como una experiencia gratificante, cercana a su forma de entender el arte.
Simultáneamente, su carrera artística se proyectó en bienales internacionales como las de Venecia, São Paulo, Medellín, París, entre otras. En 1968, en la llamada Bienal de la contestación de Venecia, formó parte del grupo de artistas españoles que dieron la vuelta a sus cuadros en protesta contra la censura franquista, un gesto que los situó en las listas negras del régimen. También participó en la Sociedad de Artistas Plásticos, germen de VEGAP, que impulsó el reconocimiento de los derechos de autor y del 1% cultural destinado al patrimonio artístico, aún hoy vigente.
Su vida transcurrió entre Italia y España, con temporadas en Madrid, Cantabria, Castellón, Roma y los Abruzos. En 1972 adquirió una casa en Villafamés atraído por el proyecto impulsado por Vicente Aguilera Cerni de crear el Museo de Arte Contemporáneo (MACVAC) junto a un grupo de artistas nacionales e internacionales. Allí, junto a su familia, participó activamente en su desarrollo, y años más tarde, en 2000, fue nombrado conservador del museo, consolidando así un vínculo que había nacido de la amistad y el compromiso cultural.
Entre 1970 y 1972, Agustín de Celis llevó su búsqueda estética al terreno del cine. Realizó varios documentales dedicados al arte, entre ellos El viaje, una pieza experimental que reflejaba el descontento en las calles de España durante el franquismo. La obra fue concebida junto a la poeta Miranda D’Amico, el compositor Carmelo Alonso Bernaola y varios alumnos de la Escuela de Arquitectura, como Miguel Ángel Hernández de León. Juntos viajaron a Holanda para presentarla en mano y evitar que la censura la requisara. La obra, hoy conservada en la colección del Museo Reina Sofía, abrió un diálogo entre imagen, poesía y sonido que marcaría el resto de su trayectoria. A finales de los años 70, su relación con la poesía también se reflejó en Revelación de Mozart, de Gerardo Diego, con diez aguafuertes.
Su inquietud por lo visual continuó en proyectos posteriores, como Una mirada a otra realidad, desarrollado en la ETS de Arquitectura de Madrid dentro del programa AAGRAFA, y en documentales realizados para congresos de arquitectura o para el Museo Español de Arte Contemporáneo, donde también organizaba charlas y exposiciones con artistas de distintas generaciones, entre ellos algunos vinculados al grupo El Paso.
Durante los años ochenta, con la llegada de la democracia, su pintura tomó nuevos rumbos bajo el concepto de “paisajes de la imaginación”, obras en las que fusionaba memoria, naturaleza e intuición. En esa etapa obtuvo el Premio del Ministerio de Cultura de la Real Fábrica de Tapices, para la que en 1980 elaboró cartones y bocetos. Además, grabó en Super 8 todo el proceso de realización del tapiz. A lo largo de su carrera ha sido distinguido con numerosos reconocimientos y premios como el Premio Nacional de Pintura (1971), el Premio del Concurso de Pintura Contemporánea de Iberia (1974), o el Premio de Pintura del Congreso de los Diputados (1983), con una obra dedicada a la Constitución española y los valores democráticos, que aún hoy continúa expuesta en los pasillos del Congreso.
En 1985 participó en la feria ARCO y un año después colaboró en el Taller de Creatividad del Museo Español de Arte Contemporáneo. En los noventa, amplió su horizonte en los seminarios de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid sobre “La Poética de la Ciudad’ en distintas ciudades de España y Portugal. También recibió la invitación de la Universidad de La Sapienza de Roma para desarrollar un trabajo sobre La pintura y la arquitectura. Cinco años más tarde, en 1997, vuelve a Italia para exponer en el Palacio Fanzago de Pescocostanzo, invitado por el Assessorato alla Cultura. Y en 1999 participó en la muestra Tradición e innovación en Roma y en los años 2000 en la exposición itinerante Fashion Art, organizada por la Generalitat Valenciana, que recorrió América Latina.
En 2009 expone en el Palacio Caja de Cantabria, en Santillana del Mar, y en la Fundación Gabarrón, en Valladolid. En 2011, la Fundación Comillas organiza una exposición antológica de sus dibujos y, en 2018, realiza junto a su esposa, la escultora Miranda D’Amico, una retrospectiva titulada El color y la forma en la sede del Museo Luis González Robles, en el Rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares.
Agustín de Celis es, además de pintor, un intelectual vinculado a la cultura, un docente que formó a generaciones de arquitectos y una figura destacada de la modernidad artística española del siglo XX. Autor de obras como Bajamar, Nordeste, Marejada, Mataleñas o San Martín, su trayectoria dialoga con su tiempo y deja huella en instituciones de dentro y fuera de España, entre ellas el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo de Toledo, los Museos de Bellas Artes de Sevilla, Bilbao y Elche, el Museo Nacional de Quito, el Museo Nacional de Managua, el MACVAC de Villafamés, el Museo de Arte de Santander, el Palacio de Elsedo, la Fundación Botín y el Parlamento de Cantabria, entre otras colecciones públicas y privadas.
A lo largo de su vida ha realizado cincuenta exposiciones individuales en España, Italia, Francia y Estados Unidos. En 2023 obtiene la Medalla Conmemorativa del 150.º Aniversario de la Real Academia de España en Roma.
En 2025, el Gobierno de Cantabria conmemora su trayectoria y su huella artística con la declaración del “Año Cultural Agustín de Celis”, y medio centenar de sus obras recorren su tierra natal, en una exposición itinerante que comenzó en febrero en la Biblioteca Central de Santander y pasó por Comillas, Laredo y Torrelavega, antes de cerrar en Madrid.
Él reconoce que disfruta al ver reunidas distintas etapas de su vida, como reflejo de su recorrido artístico, una evolución que comenzó en Italia. De allí no trajo un solo estilo, sino una mirada más amplia. A partir de entonces, su pintura ha transitado por etapas: primero un acento paisajístico, después el encuentro con la abstracción y, con el tiempo, el regreso a un léxico de azules que terminaría siendo distintivo. En paralelo, su obra dialoga con la poesía —muy presente en su entorno creativo— y consolida un tono propio, nacido no de la academia, sino de una experiencia más libre del oficio. En ese recorrido destacan dos presencias esenciales: su mujer, Miranda D’Amico, compañera de vida y de mirada, y Luis González Robles, el primer comisario que, aun sin compartir sus ideas políticas, le abrió las fronteras de España a su obra.
A sus 93 años, el pintor de los azules contempla su obra como un largo viaje entre la tierra y el mar: un modo de seguir viviendo en lo que permanece. “La pintura no es un destino —dice—, es un viaje. Y lo importante del viaje es haberlo hecho acompañado».