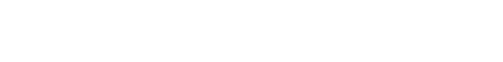Benjamín García Pastor nació en la calle Tetuán de Santander el 27 de febrero de 1947, en una ciudad que todavía respiraba puerto por cada rendija. Se define a sí mismo como “un raquero de Portochico”, y en esa expresión —aparentemente ligera— se condensa una forma de estar en el mundo: crecer entre muelles, barcos, mareas y oficios; aprender antes a mirar el agua que a leer los libros; entender el trabajo como algo que se hace con las manos, pero también con la cabeza.
Vino al mundo en una familia culta para su tiempo, marcada por el trabajo, la lectura y una idea muy clara de la dignidad. Fue el segundo de cuatro hermanos: llegó después de una hermana mayor y antes de sus dos hermanos pequeños. Su padre era ayudante del médico —el practicante que recorría las casas de Santander atendiendo heridas, urgencias y enfermedades— y su madre había sido enfermera durante la Guerra de España, antes de trabajar como administrativa en la Delegación de Ciegos de Santander. En casa había pocos recursos, pero una biblioteca amplia y una educación basada en el esfuerzo, la responsabilidad y el respeto. Aquella combinación —escasez material y riqueza cultural— dejó una huella profunda.
Su infancia transcurrió en los barrios portuarios de la posguerra, cuando la Bahía de Santander no era paisaje sino espacio de vida cotidiana. El puerto marcaba los ritmos: el ruido de los motores, la entrada y salida de los barcos, los talleres, la lonja, los hombres que iban y venían del mar.
La economía del barrio se sostenía en un tejido denso y popular: fábricas como Gas Lebón, la Societé General des Cirages Françaises et Forges d’Hennebon de betún “Eclipse”, La Casera o La Rosario; pequeños talleres; carros de reparto; chatarrerías; pescadores y marineros, o la gasera y el movimiento constante de mercancías y personas. Junto a ellos, las mujeres —llamadoras, rederas, trabajadoras de fábricas y del comercio— sostenían una parte esencial de la vida económica y social. En ese entorno, los niños crecían en la calle, aprendiendo pronto a orientarse y a convivir.
Benjamín creció entre juegos en la carretera y partidos de fútbol improvisados, entre las canicas, las ‘urrias’ —peleas a pedradas entre cuadrillas— y las ‘estivas’, aquellos robos de fruta compartidos que tenían sabor a aventura y a complicidad. También estaban las excursiones a recoger plumero, los baños furtivos, los paseos hasta el Calero, la zona de la Fenómeno, la Magdalena o el barco Villa Marión. Las piedras lanzadas para hacerlas saltar en el muelle del ‘ferris’ y las largas tardes en las que el puerto era, sin saberlo, una escuela abierta: un lugar donde aprender a mirar, a medir fuerzas, a estar en el mundo. En su memoria siguen encendidas las luces de los cines de barrio —el Popular Victoria entre ellos—, los concursos de pesca en el puerto promovidos por la Peña Óscar y aquellas sueltas de patos y pruebas de natación en Puertochico durante las fiestas del 18 de julio, “probablemente organizadas por la OJE”, Organización Juventud Española. Celebraciones sencillas que convertían el muelle en punto de encuentro y al barrio entero en escenario compartido. Todo formaba parte de un mismo ecosistema: la calle, el puerto y la Bahía como una escuela informal de vida, donde se aprendía sin saberlo a convivir, a observar y a encontrar un lugar propio entre los demás.
Sus primeros años de formación transcurrieron en el Colegio Menéndez Pelayo de Santander, en una infancia marcada por la posguerra y la leche norteamericana: aquella leche en polvo —y a veces queso— procedente de Estados Unidos que forma parte de la memoria compartida de toda una generación. Más tarde cursó el bachillerato en el instituto José María Pereda, en la calle Santa Clara, que terminó con apenas catorce años.
A los quince, su vida dio un giro brusco. Falleció su padre y su madre se trasladó durante unos meses a Madrid con sus hermanos. Benjamín se quedó en Santander y lo cuidaba Quinín, la mujer que fue, sin duda, su “segunda madre”.
Muy pronto supo que su lugar estaba ligado a la mar. No solo por vocación personal, sino también por herencia: su abuelo paterno, que llevaba su mismo nombre, había sido marino y había hecho la mar como barbero practicante en un transatlántico, y un tío suyo fue oficial de marina. El mar no era una abstracción: era una continuidad familiar.
Comenzó a estudiar Náutica, una formación entonces exigente y temprana, compatible con el trabajo como mecánico en un taller del puerto, el de Ramón Pérez. Se decantó por el mundo de la máquina, por lo técnico, por aquello que hace posible que un barco funcione. La Náutica de aquellos años exigía estudio riguroso y largas estancias embarcado: años de formación combinados con cientos de días de navegación, en vapor y en motor, para alcanzar cada grado.
A los diecisiete años se embarcó por primera vez. Era 1964. Entró como alumno de máquinas en buques petroleros y comenzó una vida hecha de calor, guardias nocturnas y disciplina férrea. Navegó con la compañía Pereda en el Río Miera; antes había sido destinado al Bonifaz, un buque histórico cuyo cambio de destino acabaría salvándole la vida. Pasó también por Campsa y por la compañía Yllera, recorriendo rutas del Mediterráneo y del Golfo Pérsico. A bordo aprendió la jerarquía, el peso de la responsabilidad y la soledad del mar. La máquina se convirtió en su lenguaje propio: años de navegación exigidos, títulos superados uno a uno, hasta alcanzar el grado de jefe de máquinas, una autoridad técnica equiparable al capitán.
Antes de asentarse definitivamente en tierra, Benjamín cumplió el servicio militar en un momento peculiar de su trayectoria: ya era oficial de la Marina Mercante cuando le tocó vestir el uniforme. Como muchos marinos de su generación, tuvo dos opciones: las milicias universitarias —tres veranos y un campamento— o incorporarse como marinero de segunda durante seis meses. Eligió esta última vía. Sirvió en la 10.ª Brigada de Instrucción, Nuestra Señora de los Dolores, tras un periodo inicial de instrucción, y fue destinado posteriormente a Ferrol, donde completó el servicio.
La mili no fue para él un tiempo de épica ni de aprendizaje técnico —eso ya lo traía de la mar—, sino un paréntesis obligado, vivido con pragmatismo y cierta distancia. Allí reapareció, sin embargo, una constante de su vida: el deporte. Nadador desde joven, federado y con trayectoria competitiva, se integró en el equipo de natación durante el servicio y participó en campeonatos, encontrando en el agua un espacio propio dentro de la rigidez castrense. La mili, como tantas cosas en su biografía, pasó sin estridencias. No dejó huella heroica, pero sí confirmó algo que Benjamín ya sabía: que su lugar no estaba en la obediencia mecánica ni en la jerarquía impuesta, sino en los oficios donde la responsabilidad nace del conocimiento y de la experiencia.
Conoció a Maribel Burgos Gómez siendo apenas un muchacho. Se hicieron novios con quince años y se casaron el 10 de octubre de 1969. Lo suyo fue desde el principio una alianza de iguales, sostenida en la confianza y el acompañamiento. Su viaje de novios no tuvo hoteles ni fotografías: fue mar adentro. Maribel se embarcó con él durante un año completo cuando Benjamín era primer oficial, la única mujer a bordo, convertida —sin buscarlo— en refugio emocional de toda la tripulación. Aquel tiempo compartido selló una forma de estar juntos que atravesaría décadas, travesías y cambios de vida.
A los veintitrés años, tras varios años de vida embarcada, Benjamín aceptó un cambio radical. Dejó la navegación y se incorporó como jefe de máquinas a la Vidriera del Norte, en Burgos, donde permaneció durante ocho años. Fue una etapa de trabajo industrial intenso, sostenido, sin mareas ni travesías, pero igualmente exigente. Allí nacieron sus tres hijas —Anabel, Arancha y María Jesús— y se consolidó un proyecto familiar que acompañaría toda su vida. Su experiencia en la mar resultó decisiva: capacidad de mando, reacción inmediata ante averías, conocimiento profundo de sistemas mecánicos y neumáticos. El mar no desapareció; quedó reducido a fines de semana y regresos breves, aguardando, paciente, a volver a formar parte de la vida diaria.
En 1978 aprobó una oposición como jefe de máquinas en barcos y se incorporó a la Junta del Puerto de Santander, dependiente entonces del Ministerio de Obras Públicas. Regresó definitivamente a ‘su’ Bahía con su familia. Durante seis u ocho años trabajó en los barcos del puerto, ligado al mantenimiento y al dragado. Aquella etapa le permitió conocer la Bahía “por debajo”: los fondos, los sedimentos, las corrientes, las zonas de relleno. Trabajó con dragas históricas, como la Loreto, construida en 1966 en los astilleros de Matagorda y operativa en Santander hasta los años noventa. Desde allí aprendió cómo respira una bahía y cómo las decisiones humanas alteran su equilibrio.
Posteriormente, desarrolló una larga trayectoria como responsable técnico y directivo. A mediados de los años ochenta participó en la creación del Departamento de Mantenimiento del Puerto, que dirigió durante años. Partió prácticamente de cero y llegó a coordinar a más de 160 personas. Defendió un modelo de gestión basado en la competencia técnica, la autonomía y el respeto a los equipos humanos. Bajo las direcciones de Manuel Martín Ledesma, Marcario Fernández Alonso Trueba y, posteriormente, Javier del Olmo, fue testigo —y parte activa— de profundas transformaciones en infraestructuras, tráficos y en la relación entre ciudad y puerto. Asumió también la dirección de otros departamentos, como Marketing —que puso en marcha— y Operaciones Portuarias. En 2002 fue el responsable de la organización de la escala en Santander de la regata Cutty Sark Tall Ships’ Races, que devolvió al muelle el espíritu de los grandes veleros.
Tras décadas de trabajo en el puerto, se jubiló en 2010 como director económico-financiero-administrativo de la Autoridad Portuaria de Santander, puesto que ocupó durante sus dos últimos años de vida laboral. Desde esa posición final —más reflexiva— concluye que, con todas sus tensiones y contradicciones, el puerto ha ido a mejor, tanto en su organización interna como en su relación con la ciudad y el territorio.
Paralelamente a su trayectoria profesional, Benjamín completó una diplomatura en Ingeniería de Mantenimiento, ampliando una formación técnica que nunca dejó de crecer. Más adelante inició un doctorado en Ingeniería Eléctrica, pero decidió dar un giro decisivo: estudiar Biología durante seis años, alentado y acompañado por el biólogo Gerardo García Castillo, del Museo Marítimo del Cantábrico. Ese cambio no fue una ruptura, sino una continuidad profunda: unir la experiencia práctica con el conocimiento científico. En 1993 se doctoró en Ciencias del Mar por la Universidad de Cantabria. Su tesis doctoral, centrada en el crecimiento de organismos y biopolímeros sobre estructuras artificiales, enlaza ecología, ingeniería y saber portuario, y ofrece claves para comprender cómo “respira” una bahía intervenida durante siglos.
La jubilación no supuso retirada, sino desplazamiento del foco. Desde hace más de una década forma parte activa del Centro de Estudios Montañeses, al que asiste regularmente y en el que participa como investigador y oyente atento desde antes de la pandemia. Es también tesorero de la Asociación Mil Velas, en la que colabora desde su fundación, contribuyendo a la preservación y difusión del patrimonio marítimo de Cantabria.
Asimismo, Benjamín ha desarrollado una intensa y sostenida labor divulgadora. Ha impartido conferencias y charlas en espacios como la Cátedra Casado Soto de UNATE, el Museo Marítimo del Cantábrico, el Ateneo de Santander y otros foros culturales, donde ha abordado la marina de los siglos XVI y XVII, los puertos desaparecidos, los faros, las transformaciones del litoral y la geografía oculta de la bahía de Santander. Fruto de ese trabajo ha logrado hitos relevantes, como la localización del antiguo puerto de Tijero, la identificación de veintiocho islas —visibles, sumergidas o transformadas por los rellenos— o el esclarecimiento de episodios de naufragios hoy casi olvidados. Su mirada combina archivo documental, cartografía histórica, batimetrías y un conocimiento técnico adquirido durante décadas de experiencia directa, permitiendo leer la bahía como un territorio histórico en permanente transformación, donde naturaleza y acción humana dialogan —y a veces chocan— desde hace siglos.
Hoy, cuando habla de la Bahía, lo hace desde una triple mirada: la del niño que jugó en Puertochico, la del técnico que la recorrió desde dentro, y la del investigador que la estudió en los archivos. Por eso insiste en una idea sencilla y profunda: que la Bahía de Santander no es solo un paisaje, sino una memoria viva, hecha de trabajo, de errores, de saberes acumulados y de personas concretas. Antes que marino, doctor o investigador, Benjamín García Pastor sigue siendo —como él mismo dice— un niño de “Portochico”, consciente de que un lugar se comprende de verdad cuando se ha vivido.