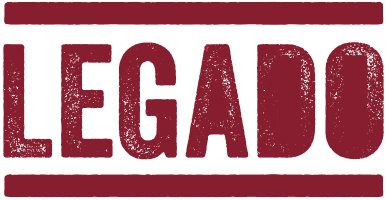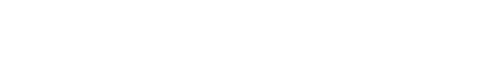José Ramón Sánchez Sanz nació en Santander el 4 de octubre de 1936, día de San Francisco de Asís, en plena Guerra Civil. Creció en una ciudad donde la posguerra apretaba, sí, pero donde el barrio seguía latiendo: la calle como escuela de sociabilidad y los cines como “catedrales” populares de imaginación compartida. En el seno de una familia de trabajadores, “religiosa y de izquierdas”, la vida transcurría entre palabras medidas. La censura y el tiempo hacían que ciertas historias familiares —como la de un tío condenado a muerte y luego indultado— quedaban flotando en el ambiente. Ese clima, lejos de cualquier épica personal, le fue afinando una sensibilidad atenta a lo social y a lo humano.
Del incendio de Santander de 1941 conserva una memoria infantil atravesada por el relato de su madre. Tenía cuatro años y lo que más le inquietaba no era la magnitud de la tragedia, sino una pregunta concreta y reveladora: “¿Se han quemado los cines?”. Ahí, en ese pequeño miedo, empieza a asomarse el lugar que el cine ocuparía para siempre en su vida.
Su primera geografía afectiva se fija con precisión: Barrio Camino, número 19, y el descenso hacia Tetuán y Puertochico como un trayecto casi ritual, “mágico”, hasta los dos cines de referencia de entonces: el Popular Victoria, con bancos sin respaldo y un público de pescadores, obreros y niños; y el Salón Victoria, “para empleados”. Allí se forjó su pasión por el western, por los héroes del lejano Oeste norteamericano y por figuras como Bob Steele en las que luego se convertía frente al espejo. El camino hacia la sala oscura era un pasaje de transformación. No era solo ver películas: era volver después a los portales y aprender a narrarlas a sus amistades. Antes del ilustrador y del pintor, ya estaba ahí el narrador.
Pero junto a esa imaginación hubo una fragilidad corporal que marcaría su biografía: el asma. Bronquios cerrados, ahogos, largos periodos de encamamiento: la escuela se interrumpía y el juego colectivo se volvía difícil. Él mismo lo aclara: “Siempre fui un niño propenso a la enfermedad y a la fantasía. Es posible que las dos cosas sean la cara y la cruz de la misma moneda, o que lo uno sea consecuencia de lo otro”. Y, cuando el cuerpo fallaba, aparecía el dibujo como salvación doméstica: piratas y corsarios, indios y vaqueros, barcos. A los seis años ya había un trazo que buscaba el mundo. Un “corsario-pirata, espada en mano”, dibujado a plumilla, se publicó en el diario Alerta en 1942, en una página dedicada a los talentos precoces de la ciudad: primera señal pública de una vocación nacida en tiempos de escasez.
En ese mismo Santander, el Colegio de los Escolapios, en la Cuesta de Canalejas, fue un territorio decisivo. Más allá de la enseñanza, ofrecía algo excepcional: cine los jueves y los domingos. Aulas transformadas en salas —pupitres como butacas, cortinas cubriendo ventanales—, un lugar donde soñar era legítimo. Allí vio sus primeras películas memorables: Escipión el Africano, La corona de hierro, La puerta de las siete cerraduras. El cine no fue solo evasión: daba ritmo a los días, prestaba símbolos para interpretar la vida y, en medio de la enfermedad, ordenaba el mundo.
Y hubo una revelación sensorial que se le quedó dentro para siempre: el descubrimiento del technicolor, con películas como Virginia y Blancanieves. El rojo de la manzana, el azul de los vestidos, el amarillo del cabello no eran “colores”: eran una promesa vital. Frente al blanco y negro de la escasez, el color se convirtió en proyecto. Desde entonces, José Ramón se propuso vivir, y más tarde crear, en technicolor.
En su historia familiar hay nombres fundamentales. Su madre, Cuca, aparece como figura de cuidado y de mirada larga: compañera de cines, consejera e impulsora temprana de su vocación, “desde los cinco”, cuando el dibujo empezó a ser algo más que un juego. Su hermana, presencia constante, apoyo silencioso, forma parte de ese sostén cotidiano que no siempre se nombra, pero acompaña.
Su padre, Emilio, conocido como el Chiri, carpintero de oficio, trabajó en la funeraria de los hermanos Nereo fabricando cajas mortuorias. José Ramón lo recuerda culto y serio; de él aprendió a escribir cartas de duelo para otros. Aquel apodo familiar, Chiri, hoy heredado y repetido, quedó ligado a su barrio.
La familia extensa también cuenta. En la casa convivió durante un tiempo su tía Pilar, junto a sus padres. Y hubo dos tíos decisivos: Yayo, futbolista del Celta, “el rico de la familia”, quien llevó la primera televisión al hogar, y el tío materno Eduardo, formado en Bellas Artes, que fue afinando su mirada y acompañando el aprendizaje y la ruta de aquel “niño feliz entre lápices, colores y papel en blanco”.
La persistencia del asma llevó a una decisión difícil: abandonar Santander. En enero de 1949, con doce años, llegó a Palencia para ingresar en el internado de los Hermanos Maristas, en busca de un clima más seco. Al principio aquello fue un destierro: dormitorio colectivo, frío, desarraigo; un destierro sin billete de vuelta.
Pero, incluso allí, hubo elementos que trajeron calma. El cine volvió a hacer su trabajo secreto. El hermano Félix le permitió el acceso a la cabina de proyección —su zona de refugio—, y, de manera inesperada, también lo sostuvo la figura de su tío Yayo, capitán del Celta de Vigo, le dio nombre entre los internos. Dejó de ser “el niño que lloró cuando su madre lo dejó” para pasar a ser “el santanderino, el sobrino de Yayo”. Un reconocimiento mínimo, pero decisivo, en aquellos primeros meses. Poco a poco, la mejora de su salud, el éxito académico y el fútbol facilitaron su integración. En las Navidades de 1949, un viaje a Madrid —el Prado, la Gran Vía, los grandes cines— dejó una huella duradera: la ciudad empezó a parecer un horizonte posible. El internado quedó como un “paraíso perdido”: tiempos duros y de escasez, sí, pero sostenidos por dos refugios constantes, el dibujo y la lectura.
Tras un breve “paréntesis luminoso” en Santander —curso 1950–1951, segundo de Bachillerato en los Escolapios, donde trabó amistad con Álvaro Pombo, Juan Navarro Baldeweg, y Toñín Simón— reapareció el asma. Y en diciembre de 1951, el “consejo familiar” decidió su regreso a Castilla, con un esfuerzo económico sostenido por todos.
Entonces cambió el internado marista por la casa de Don Juan y Doña Encarna, y el bachillerato por Comercio en la Academia San Luis de los Cuatro Cantones: una salida práctica, una “carrerilla de cinco años” para bancos, seguros o empresas administrativas, en una España donde la universidad parecía inalcanzable. Las materias le resultaban ramplonas, pero volvió a encontrar su vía de escape: los cines de la calle Mayor —el Castilla y el Proyecciones— y los dibujos.
En la academia llenaba cuadernos con caricaturas de compañeros y profesores. Una caricatura colectiva del equipo de fútbol le dio visibilidad, y con dieciséis años, en 1952, llegó el primer encargo pagado: cinco duros por una caricatura grande. El dibujo dejaba de ser solo refugio y empezaba a convertirse en oficio. Aquellos primeros “duros en los bolsillos” le permitieron ir al cine a diario y comprar revistas como Primer Plano y Fotogramas. Fueron meses de caricaturas cinematográficas, pellas más o menos disimuladas y notas falsificadas, con una única excepción sagrada: mayo, el mes de los exámenes en León.
En 1953, con diecisiete años, se produjo el primer salto profesional visible: Ortega, propietario de la mayoría de los cines de Palencia, le encargó su primer cartel cinematográfico para anunciar las sesiones infantiles del cine Ortega. El éxito local fue inmediato. Aquel encargo lo vinculó por primera vez al cine desde el dibujo y transformó definitivamente el gesto doméstico en trabajo público. Poco después llegó un reto mayor: un cartel de gran formato para Duelo al sol. En esos años fue decisivo el apoyo de Don Patricio, director de la academia, que supo leer aquella vocación sin interferir en ella. El éxito de los carteles incrementó la demanda de caricaturas y le dio proyección local; incluso recibió una propuesta para colaborar con El Diario Palentino, que rechazó al no aceptar publicar sin remuneración. Aquella negativa temprana fijó algo esencial: una conciencia profesional clara sobre el valor del trabajo creativo.
En paralelo consolidó su colaboración con el diario Alerta: durante los veranos en Santander caricaturizó a artistas del Festival Internacional de Santander (FIS), y en otoño, con la marcha de Orizaola, empezó a cobrar con regularidad por viñetas en la última página. El dibujo se convertía en sustento.
El verano de 1953 marcó un punto de inflexión. Con diecisiete años, y tras el impulso de su tío Eduardo y el respaldo de Simón Cabarga y de Don Patricio, director de la academia palentina, José Ramón se concentró en una serie de caricaturas de gran formato que, ya con dieciocho años, expuso en el Museo Municipal de Santander. Aquella muestra supuso su entrada temprana en el circuito cultural local y, sobre todo, activó la pregunta que parte la vida en dos: “si era capaz de dibujar, ¿qué hacía estudiando Comercio? Había llegado el momento de conducir mi propia vida”.
Aunque se matriculó en la Escuela de Comercio con la idea de iniciar Profesorado, el hallazgo del anuncio animado de las medias Jenny, firmado por José Luis Moro, y el consejo final de su tío Eduardo precipitaron la decisión. Tras pasar por el taller de Coque, cartelista de los cines Alameda y Cinema, preparó una carpeta de caricaturas y proyectos de carteles cinematográficos, y partió hacia Madrid a comienzos de 1956, el día 15, como si el aniversario de boda de sus padres pudiera ser un amuleto en su primera gran aventura.
Recién llegado a la capital, su tío Eduardo lo llevó al taller de dos cartelistas formados en Bellas Artes que firmaban como Marseal, especializados en grandes telones cinematográficos. Tras valorar su trabajo, lo derivaron al estudio de Francisco Fernández-Zarza, Jano, quien le consiguió una entrevista inmediata en Estudios Moro, dirigido por José Luis Moro. Allí entró en 1956 y permaneció dos años y medio. Durante un tiempo dirigió una docena de dibujantes, una responsabilidad que “le hizo madurar”, aunque pronto entendió que no era lo suyo. Para quien había soñado con unir cine y vida, aquel estudio fue una respuesta concreta: trabajo duro, sí, pero dentro del cine. Aprendió el proceso completo del dibujo animado —del movimiento del personaje al rodaje fotograma a fotograma—. Era el más joven del equipo; asumió correcciones con disciplina y fue bien acogido, incluso con apodos (“sardina”, “rayuca”). Su primer sueldo, 1.250 pesetas, lo envió íntegro a casa: una forma de intentar pagar una “deuda familiar que sabía impagable”. Durante los primeros meses vivió de pensión en pensión hasta instalarse en la residencia de la calle Cadarso, junto a Plaza de España, perteneciente al Hogar del Empleado, donde residió nueve años. En 1957 su vida en Madrid ya estaba definida: casa, amistades y un trabajo que le permitía desarrollar todo lo que había soñado. Recordaría ese periodo como una etapa de plenitud: “Vallecas era mi Hollywood, y la calle Los Mesejo mi Sunset Boulevard”.
En paralelo comenzó a colaborar en la revista infantil Tres amigos de Propaganda Popular Católica (PPC) gracias al padre Duato, y entró en contacto con críticos y cineastas vinculados a Film Ideal. Desde la propia residencia de la calle Cadarso impulsó con amistades sus primeras experiencias cinematográficas colectivas: ciclos en 16 mm, cinefórums y presentaciones que enseñaban a ver, pensar y discutir las películas. De ese impulso nacieron proyectos culturales con peso entre 1959 y 1960—la revista Aún y un cine club estable en el Hogar del Empleado— y una idea que ya no le abandonaría: la cultura, y en especial el cine, como experiencia compartida y como servicio. Aunque la censura cerró Aún en 1964, la ética de aquel trabajo —constante, artesanal y colectivo— quedó definitivamente instalada.
Hacia 1962, José Ramón Sánchez dio un nuevo giro profesional al incorporarse a Film Ideal como responsable de maquetación, bajo la dirección de Martialay y Juan Cobos. La experiencia acumulada en la revista Aún se reflejó en un enfoque visual más moderno y narrativo, visible en números dedicados a Orson Welles o en la primera portada en color sobre West Side Story.
A comienzos de los años sesenta inició su actividad como cartelista publicitario, profesionalizando un oficio que, en la España del desarrollismo, se volvió central para la cultura visual y el consumo de masas. Comenzó a presentarse a concursos y obtuvo sus primeros premios —entre ellos los de la Feria Internacional del Campo (1962) y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián—, un reconocimiento que le dio visibilidad profesional y le abrió las puertas del Grupo 13, asociación que reunía a cartelistas y directores de arte vinculados a las principales agencias de publicidad de Madrid.
“Empezó a creer en el amor cuando Buster Keaton corría tras su amada en El colegial”. Años después, en 1965, convirtió esa escena en vida al casarse con Carmen Arévalo. Ese mismo año, ganó un concurso del Grupo 13 para el trofeo del programa televisivo La unión hace la fuerza, una experiencia que lo introdujo por primera vez en la escultura y marcó el inicio de una nueva etapa.
Tras el cierre de Film Ideal, colaboró brevemente en Cinestudio y, en marzo de 1968, aceptó un giro radical: se trasladó a Caracas como director de arte de la agencia de publicidad Publica, vinculada a la campaña electoral de Acción Democrática. Allí desarrolló una intensa producción publicitaria —carteles, vallas y anuncios— y, al año, tras concluir el contrato, continuó otro año como profesional independiente. Fue una etapa de abundancia material y trabajo constante, pero también de creciente distancia respecto a sus intereses artísticos de fondo.
En 1969, el asma y el nacimiento de su primer hijo, Ignacio, precipitaron el regreso. Volvió a España en septiembre con la sensación de ciclo cumplido y se concedió un año de libertad creativa en Madrid, lejos de la publicidad y de nuevo cerca del cine y la ilustración.
En 1970 se incorporó a Procinsa, realizó el cartel de El cronicón y dos cortometrajes infantiles de animación en el estudio de Cruz Delgado, presentados en el Festival de Cine Infantil de Gijón, donde obtuvo mención especial. Aquellos trabajos abrieron una línea en animación que se prolongaría durante la década.
Entre 1971 y 1978, mantuvo vivo su vínculo con el cine a través de cortometrajes de animación realizados para Televisión Española, en estudios que conocía bien —Moro, Pablo Núñez y Cruz Delgado—. En esos años participó en Cómo nace una familia y Conoces las señales (1971), trabajos con los que obtuvo el Premio Especial del Centro Español de Cine para la Infancia y la Juventud; en El gripoterio (1972), galardonado con el Pelayo de Oro a la mejor animación en el Certamen Internacional de Gijón; y en títulos como Paco-pum y Juegos (1973), así como El hombrecillo vestido de gris y Pablito (1974). “De todas ellas, Pablito fue la más especial”, recuerda.
A mediados de los años setenta volvió a acercarse al cine desde el papel: junto a García Sánchez y Pacheco concibió Camembert para Ediciones Altea, y de esa colaboración surgió El aprendiz de brujo (1977), una colección de doce libros dedicada al mundo del espectáculo —circo, juegos, cine y teatro. Aquellos libros funcionaron como auténticos storyboards: un cine sin sala ni bobinas, sostenido únicamente por el dibujo. En 1979 participó como animador en el largometraje de dibujos animados El desván de la fantasía: una experiencia que prolongaba su idea del cine como trabajo colectivo, aunque sin continuidad posterior.
En esos mismos años, y en el contexto político y pedagógico de la Transición, diseñó carteles electorales para el PSOE en 1977 y 1979 e ilustró materiales escolares sobre la Constitución de 1978 y, posteriormente, el Estatuto de Autonomía de Cantabria. No se trataba de propaganda, sino de traducción visual: llevar un lenguaje institucional nuevo a un lenguaje universal, algo que ya había practicado en una campaña electoral en Venezuela en 1968.
A comienzos de los años ochenta, José Ramón Sánchez afrontó su primer gran proyecto, La Gran Aventura del Cine. Una colección de 104 películas organizadas en trece grandes bloques temáticos. Calculó tres años de trabajo y un ritmo sostenido: una “película” cada diez días, precedida por un año entero de bocetos y documentación. El proyecto se abrió con el bloque de aventureros —Moby Dick, La carga de la Brigada Ligera, Tom Sawyer o El príncipe valiente, junto a los grandes relatos de Jack London, Verne o Defoe—, y continuó con los westerns, donde la épica, el color y el caballo se consolidaron como ejes visuales y narrativos.
En 1983, Pilar Miró le propuso un nuevo proyecto: abordar el cine español desde una mirada más cercana, conectada con la memoria familiar, la posguerra y la vida cotidiana.
El proyecto implicó una selección consensuada de treinta películas de treinta directores y un cambio radical de escala y lenguaje. Abandonó el ático y se instaló en un nuevo estudio de la calle Rafael Salazar Alonso para trabajar en grandes formatos, asumiendo que el cine español debía ganar en gravedad lo que perdía en espectacularidad. Tras un inicio aún festivo (Morena Clara, Bienvenido Mr. Marshall), Miró le exigió otra cosa: dolor, riesgo y densidad moral. Mientras La gran aventura del cine seguía itinerando con éxito por Madrid, Barcelona, Valladolid, Santander, San Sebastián y Sevilla. Obras como La caza, Surcos, Calle Mayor, Viridiana, Furtivos o Los santos inocentes marcaron el paso de la ilustración al cuadro entendido como destilación del sentido profundo de las películas. La serie se cerró con títulos más poéticos o simbólicos —El espíritu de la colmena, Volver a empezar, El extraño viaje— y quedó definida como “nuestro cine contado en blanco y negro”.
En paralelo al trabajo en el estudio, José Ramón Sánchez desarrolló desde mediados de los años ochenta una intensa actividad pública ligada a la televisión infantil. Participó de forma puntual en Un globo, dos globos, tres globos, y, ya de manera continuada, colaboró en programas de TVE como Sabadabadá y Dabadabadá (1981–1984) y El kiosko (1984–1986). Dibujó en directo y utilizó la pantalla como espacio pedagógico y de transmisión cultural, acercando a millones de niñas y niños y a sus familias al cine, la pintura, la música, el teatro o la arquitectura, sin jerarquías ni solemnidades. Aquella doble vida —el pintor solitario en el estudio y el comunicador ante una audiencia masiva— fue otra forma de sostener una misma convicción: el arte como experiencia compartida, educativa y viva.
La exposición 50 años de cine español se inauguró en diciembre de 1985 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid; el proyecto selló un cambio decisivo: José Ramón Sánchez había cruzado definitivamente hacia una pintura más austera, consciente y exigente. En marzo de 1986 decidió cerrar el ciclo del cine. Ese año, se incorporó a su estudio como aprendiz Pablo Torrecilla (“Pablito”), a quien formó durante tres años y que intervino en fondos, luces y detalles desde Scherezade. En paralelo, una invitación de la Fundación Smithsonian llevó su obra a Washington en 1986, dentro de la exposición Hollywood: leyenda y realidad, donde convivió con iconos del cine clásico.
El giro llegó con el redescubrimiento de Vaslav Nijinsky: el ballet apareció como salida vital y creativa, un territorio donde la fantasía y el color regresaban desde una pintura ya adulta. Así, en 1989, nació el Proyecto Nijinsky: diez grandes cuadros sobre sus ballets, junto a retratos, esculturas y maquetas escenográficas.
Poco después, entre 1989 y 1991, una crisis personal y creativa —marcada por su divorcio, una separación familiar, el cierre de proyectos y la marcha de su aprendiz— provocó un derrumbe que él mismo comparó con un terremoto. En 1991 decidió retirarse a trabajar en soledad, sin encargos ni expectativas externas.
De ese repliegue nació en 1993 El Quijote, abordado como una exploración íntima y sin plazos. Durante más de dos años realizó cerca de mil dibujos y medio centenar de óleos, descubriendo en el óleo un territorio de libertad y riesgo. Publicado por Grupo Anaya en una edición monumental en dos tomos, el proyecto dio lugar a una exposición didáctica itinerante y marcó un punto de inflexión definitivo: la soledad entendida como método de trabajo.
Desde esa madurez, en 1993 retomó el cine con una intención clara: cerrar su diálogo con las películas coincidiendo con el centenario de 1895–1995. Ya no buscaba la “chispa” de los años ochenta, sino la esencia. Trabajó clásicos fundacionales como El acorazado Potemkin —dibujando plano a plano la escalera de Odessa—, La pasión de Juana de Arco, Napoleón, Lumière y Méliès, alternando contención y color según cada obra.
Entre 1994 y 1995 presentó en el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC) la exposición Mis imágenes del cine, con setenta cuadros que saldaban esa deuda. Más tarde llegaron Espacio interior (Museo de Bellas Artes de Santander, 2007), centrada en el oficio creativo, y Maldita Guerra (Museo Municipal de Santander, 2014), dedicada a la memoria de la guerra civil.
Al papel llegó también su obra y su manera de mirar el mundo. A lo largo de los años fue dejando títulos que dialogan con la infancia, la mitología, el cine y los grandes relatos universales: Retablo infantil (1993), Monstruos, duendes y seres fantásticos de la mitología cántabra (1994), La vuelta al cine en sesión continua (1995), La Biblia contada a todas las gentes (1997), Amores de cine (2000), Moby Dick (2002), La Divina Comedia (2005). A ellos se suman proyectos de largo aliento como Cantabria: La epopeya (2008, dos volúmenes sobre las Guerras Cántabras) o libros de memoria y mirada personal Cuando el abuelo fue niño (2012) y Me enamoré de una máscara (2017).
Ese recorrido se completa con otras obras publicadas en Ediciones Valnera como Años Difíciles (2014), El pentágono ilustrado (obra desarrollada entre 1993 y 2006, publicada en 2016), Dibujos (2003), Memorias de un día (2015), Gentes de Sotileza (2006), El taller de los maestros (2004), Los días del retablo, Diez judíos en La Casona, Miradas, Transiciones, Agenda 2008 y Beato del siglo XXI para la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.
Entre lo pendiente, permanece el deseo de publicar una edición ilustrada de La Divina Comedia. Porque en cada libro hay algo de su biografía, aunque su ruta vital quedó trazada con mayor claridad en El cine de los Escolapios (2003) y, más recientemente, en Vivir para dibujar (2021). Y aun así, como le recordó su hijo Daniel, “todavía queda mucho camino que pintar. Mucha pintura que caminar”.
Los reconocimientos llegaron de forma progresiva, sin alterar el rumbo del trabajo: medalla de plata en la Primera Bienal del Deporte en Bellas Artes (1968), Premio Lazarillo (1978), nominado en el Premio Hans Christian Andersen, y, ya en 2014, el Premio Nacional de Ilustración. En 2015 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Tetuán y, en 2022, la Medalla de Plata de Santander y la distinción de Cántabro del Año 2021. El reconocimiento más discreto —y quizá el más fiel— llegó desde un lugar donde el dibujo sigue siendo aprendizaje: una escuela pública de El Astillero lleva hoy su nombre.
La fe, desde esa primera comunión en 1944, ha sido en José Ramón Sánchez una experiencia íntima, trabajada y nunca dogmática. “Yo veo la huella de Dios en todos los trabajos que he hecho”, afirma, y añade que la vejez le ha traído “un tiempo de gratitud, de pérdidas, pero también de gratitudes”. No entiende la creación como mérito propio, sino como respuesta: “Él ha puesto el cien por uno y yo he puesto el uno por ciento”. Esa mirada atravesó buena parte de su obra y dio lugar a proyectos compartidos ligados a la búsqueda espiritual y cultural, impulsados en espacios como el Monasterio de El Soto o el Seminario de Monte Corbán. En el prólogo de El taller de los maestros, el obispo de Santander, José Vilaplana Blasco, reconoce en su trabajo una forma de narrar incansablemente “el Evangelio de Jesucristo” a través de las imágenes, nacidas también de conversaciones entrañables sobre el mundo y la fe cristiana. Para Sánchez, creer no tuvo que ver con verdades cerradas, sino con una manera de estar en el mundo: hacerse preguntas, dudar y trabajar con honestidad.
Su trayectoria de “grandes cosechas de arte” puede leerse como una conversación sostenida entre barrio y mundo: del niño que bajaba a Puertochico buscando una pantalla al artista reconocido que, décadas después, sigue deteniendo imágenes para entenderlas. Con el tiempo no perdió el asombro; cambió el foco. Donde antes buscaba la chispa, aprendió a buscar el alma. En ese desplazamiento, la fe fue ocupando un lugar sereno: la pintura como espacio de conversación interior, donde arte y fe dialogan sin imponerse. Y es ahí —más que en los premios— donde se reconoce el sentido último de su trabajo: aprender a mirar, aprender a contar y seguir creando sin renunciar a la magia primera.