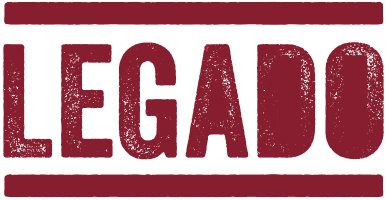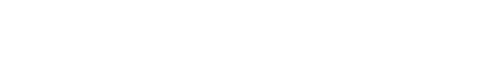Javier Rotaeche Mosquera nació en el número 21 de la calle Peña Herbosa (Santander) el 4 de febrero de 1939, cuando la ciudad aún despertaba entre silencios tras la Guerra de España. Era el sexto de siete hermanos, hijo de Venancio Rotaeche Fernández, mecánico de oficio, y de Justa Mosquera López, mujer tenaz que recorría las calles del barrio pesquero vendiendo pescado con el carpancho en la cabeza, antes de establecer su propio puesto en la plaza de la Esperanza.
En aquella casa pequeña, donde el olor a hierro y a mar se mezclaban con el de los guisos humildes, aprendió dos herencias que lo acompañarían toda la vida: la fe inquebrantable de su madre —devota de la Virgen del Carmen— y la ética del trabajo de su padre, que resumía el oficio y la vida en una misma frase: “Era un buen mecánico, pero mejor persona”. A su lado estuvo también María, una mujer de Sobremazas que trabajó como sirvienta en la casa y a la que reconoce como “segunda madre”. Se quedó con él hasta su matrimonio, una compañía serena, hecha de pequeñas pero grandes atenciones, sosteniendo una casa sin pedir palabras.
Su infancia estuvo atravesada por la dureza de los años cuarenta. En el barrio pesquero veía zarpar a los hombres de la familia hacia la mar, en un tiempo en que un viaje podía torcerse para siempre. Dos de sus hermanos murieron lejos de casa: uno, en el petrolero Bonifaz, embestido por un buque francés frente al cabo Finisterre; otro, enfermo tras una travesía. Aquellas pérdidas tempranas quedaron grabadas en el imaginario familiar.
Recuerda las colas del racionamiento, el bacalao duro envuelto en papel, los pasos apresurados de su madre al amanecer, la cesta al hombro, la economía de cada gesto. Y aun así, el recuerdo que emerge con más claridad es el de una casa unida, donde la educación y el respeto sostenían la vida diaria. En medio de la escasez, había una dignidad silenciosa, un orden moral firme, una confianza profunda en el trabajo y en la comunidad.
Estudió en el colegio San Martín, en la calle Canalejas, donde se formó con los hermanos de La Salle hasta los catorce años. Aquel centro, dirigido entonces por don Daniel García, fue para él una puerta abierta al mundo: allí aprendió francés, taquigrafía y ajedrez, habilidades que ampliaron su mirada y despertaron una curiosidad nueva. Recuerda con afecto la urbanidad que se respiraba en las aulas, una educación cívica sencilla, pero bien asentada. “Religión había la justa”, dice, evocando su primera comunión, que vivió como un día especial: la celebró junto al obispo José Eguino y Trecu en la iglesia de San José Obrero, en la calle Tetuán.
Su pertenencia a la Congregación del Niño Jesús reforzó esa mirada humanista y espiritual que lo acompañaría siempre, una educación en la fe y en la responsabilidad hacia los demás. También en su familia encontraba ejemplos cercanos: una de sus tías, catequista en Cáritas, dedicaba horas a repartir comida entre quienes más lo necesitaban. Ese gesto cotidiano de servicio —sin estridencias, sin esperar nada a cambio— quedó grabado en él.
Eran años en los que también jugaba al fútbol, cuando el barrio servía de campo. En medio de aquella vida sencilla fueron tomando forma las aficiones que lo acompañarían siempre: el ajedrez, el teatro, la lectura, la curiosidad por todo lo que tuviera que ver con la cultura. Recuerda la vitalidad de aquellas calles y cómo, en San Celedonio, llegó a organizar excursiones a Colindres, Laredo y otros pueblos cercanos, pequeñas salidas que agrandaban el mundo.
Muy joven empezó a trabajar junto a su padre en el segundo taller familiar, el que abrieron en San Fernando, frente al antiguo cine Pereda —el primero había estado en la calle San José—. “Fue un buen maestro, compañero y padre”, reconoce. En la posguerra, la mecánica era un oficio de ingenio más que de piezas nuevas y Javier destacaba por su destreza y por una curiosidad que no se apagaba nunca. En esos mismos años obtuvo el carné de conducir, recién cumplidos los dieciocho, un logro que le abrió nuevas posibilidades en un país que empezaba a moverse de otra manera.
Aquel mundo de llaves inglesas, grasa y olor a gasolina fue su verdadera escuela. Con veinte años decidió ofrecerse voluntario para el servicio militar y se alistó en el cuartel ABQ del Alta, en Santander. Tras veinte días de instrucción juró bandera —“cuatro veces”, recuerda con una mezcla de humor y precisión— y fue destinado como chófer durante casi un año. Condujo para altos mandos del ejército, entre ellos el general Luis Suanzes París y el general Julio Oslé Carbonell. Su buen hacer lo llevó a recibir una propuesta de traslado a Madrid para “militarizarse” y ponerse al servicio de altos cargos, pero él tenía otros planes: quedarse en Santander, cerca de su padre, a quien sentía que todavía debía mucho. Y después, quizá, si la vida lo permitía, probar suerte en México.
Terminada la mili, regresó al taller familiar, aunque la vida pronto le abrió otro camino. Un indiano afincado en México, propietario del edificio Bahía de Santander, lo contrató como chófer para realizar un viaje a Madrid con destino a Ogarrio (Ruesga). Lo que iba a ser un servicio puntual se convirtió en tres meses de trabajo, una etapa intensa que le enseñó otro ritmo de mundo. Y fue precisamente entonces cuando se cruzó con una joven de Ruesga, Dulce María Zubillaga Trueba. “La vi con un delantal rojo, recogiendo leche en el puesto de Nestlé”, recuerda. Esa imagen quedó grabada como el inicio de todo: de su historia compartida y de su arraigo definitivo en Ramales de la Victoria.
Tras unos meses de noviazgo, el amor lo llevó a instalarse allí y, pese a la escasez de coches, a abrir su propio negocio: un taller en la calle Salvador Pereda. Se casaron el día del Pilar de 1963, en la iglesia de San Miguel de Ogarrio. Celebraron en el Hostal Río Asón y viajaron a Madrid en una luna de miel que él recuerda con la mezcla justa de emoción y vértigo. Al año siguiente nació su primer hijo, Francisco Javier; después llegarían Dulce María, Rocío, Luis Alberto, Juan Carlos, José María, Verónica y Santiago. Con ellos, y con Dulce María siempre a su lado, construyeron su hogar definitivo en Ramales de la Victoria.
Durante los años sesenta y setenta, Javier alternó su trabajo como mecánico con el de comercial de vehículos Citroën y de maquinaria. Hacía portes, recorría kilómetros para atender encargos y, aun así, cada viernes estaba de vuelta en casa. Tenía claro que sus hijos debían estudiar: “Siempre los llevé a colegios públicos —dice— y estuve implicado en su educación. Fue fundador y presidente de la Asociación de Padres y Alumnos del colegio Príncipe de Asturias. Tenía la convicción —sencilla, firme— de que la educación debía desbordar el aula. Bajo su impulso se organizaron charlas, talleres de cerámica, conferencias de especialistas, excursiones a las cuevas de Altamira o a Santo Toribio de Liébana.
Su llegada a Ramales de la Victoria coincidió con una etapa de cambios profundos en Cantabria, entre la expansión industrial y la llegada de la Transición. Allí se volcó en todo lo que tuviera que ver con la vida del pueblo: desde organizar bailes hasta arreglar, durante años, el emisor de la antena de televisión. “El pueblo debía despertar culturalmente”, decía. Y su empeño, sumado a la energía de muchas familias, convirtió el colegio en un centro vivo, un lugar donde aprender era también participar. Ese impulso por mejorar la vida colectiva lo llevó también a cofundar y presidir la Asociación de Vecinos de Ramales de la Victoria, convencido de que “no se trataba de hacer guerras, sino cosas buenas para el pueblo”. Bajo su coordinación se promovieron mejoras en servicios y movilidad, y se fortaleció una red vecinal que empezaba a tomar conciencia de su propia capacidad para transformar el municipio.
Su mirada hacia quienes más lo necesitaban venía de lejos. Mucho antes de que existiera la Asociación de Jubilados, un pequeño grupo de vecinos —entre ellos Javier— puso en marcha el Aula de la Tercera Edad. Al principio todo era sencillo y muy práctico: repartían cestas de comida, organizaban juegos de mesa, charlas-coloquio y excursiones que ofrecían un respiro a las personas mayores del valle. Era una forma de acompañar, de no dejar a nadie atrás.
Más tarde, con la colaboración de Modesto Chato de los Bueys, fundador de UNATE, aquel proyecto fue tomando forma hasta convertirse en un espacio pionero de encuentro y aprendizaje que con los años evolucionó en el actual Centro Cultural de Mayores. Allí se organizaron actividades que hoy son parte de la memoria del municipio: teatro —con grupos infantiles y de adultos—, lecturas compartidas, concursos, charlas y viajes por Cantabria. Un lugar donde la edad no apagaba la vida, sino que la ampliaba.
Cuando en 2002 se constituyó la Asociación de Jubilados de Ramales de la Victoria, Javier se incorporó poco después, en 2008, ocupando distintos cargos y llegando a ejercer durante quince años como secretario. Era una forma más —una de tantas— de seguir sosteniendo la comunidad que había ayudado a tejer.
El compromiso de Javier con el bienestar de los demás no se detuvo ahí. Durante casi una década fue coordinador de Cáritas Diocesana en Ramales, acompañando a decenas de familias en situaciones de necesidad. “Todo, desde ropa y comida hasta la luz o el agua”, recuerda. Su papel consistía en escuchar, orientar y gestionar recursos, siempre con discreción y respeto. Esa labor social convivió con otra que venía de lejos: la de ayudar a enfermos y personas mayores del valle.
Mucho antes de tener cualquier cargo oficial, Javier ya utilizaba su propio coche para trasladar a quienes necesitaban llegar al médico o a una consulta en Valdecilla. Era un gesto cotidiano, pero crucial para muchos vecinos en una época en la que casi no había vehículos. Con el tiempo logró financiación para que Ramales de la Victoria dispusiera de dos ambulancias, un servicio que alivió la vida de muchas familias. Su casa —como antes lo fue la de sus padres en Santander— permaneció siempre abierta a quien necesitara un techo, un recado o una mano.
A lo largo de esos años reconoce también la importancia de su familia. Su padre y su hermano fueron un apoyo esencial en el taller, que llegó a crecer lo suficiente como para abrir una sección de chapa y pintura y contratar hasta trece empleados. Era un negocio que sostenía a varias familias y una forma de devolver al pueblo lo que el pueblo le había dado.
En 1979 fue elegido primer alcalde democrático de Ramales de la Victoria. Se presentó como independiente dentro de la candidatura del PRC, guiado por un propósito sencillo —“ser un alcalde del pueblo, para el pueblo”— y por una ética tan firme que nunca cobró sueldo: “Mi conciencia no me lo permitía”. Su mandato, entre el 17 de abril de 1979 y el 8 de mayo de 1983, coincidió con un tiempo de reconstrucción democrática y de urgencias cotidianas. Impulsó la construcción de varias pistas polideportivas, la mejora de carreteras, el abastecimiento de agua, el saneamiento y la promoción de 120 nuevas viviendas y cuarenta establecimientos. También se volcaron esfuerzos en los colegios Rosario Pereda y Príncipe de Asturias, en la organización de talleres y conferencias, y en un calendario cultural y deportivo que empezaba a dar forma a un Ramales de la Victoria más vivo.
Apostó por el deporte —en especial por el fútbol femenino, que entonces tenía poca visibilidad—, por la cultura y por las fiestas y verbenas que devolvieron música y movimiento a la plaza. La Verbena del Mantón, los conciertos y las actuaciones fueron parte de esa recuperación del pulso comunitario. “He pasado momentos duros, pero lo hice con amor y con fe en la gente”, solía resumir. Su gestión fue reconocida por el vecindario, y él mismo decía que lo que más valoraba de aquellos años era la amistad sincera del pueblo. En el informe con el que cerró su etapa escribió que se marchaba con “paz de espíritu total y la plena satisfacción del deber cumplido”, y dejó un deseo para el municipio que había marcado su vida: “unidad, prosperidad y felicidad”.
Si algo describe a Javier es que ha sido siempre un dinamizador incansable. A finales de los años setenta, además de cuidar la Banda de Música, impulsó la creación de la Rondalla San Pedro Apóstol, dirigida por Jesús Calvo. Aquella rondalla, hoy con más de cuatro décadas de historia, permitió que muchos jóvenes llevaran música por distintas localidades de Cantabria. Durante esos años también organizó torneos de ajedrez, se implicó en homenajes —como el dedicado a Jacinto Gutiérrez Pérez—, y promovió conferencias sobre salud y cultura. Para él, toda actividad tenía un propósito: educar, acompañar, abrir horizontes. Su vocación pedagógica se mantuvo intacta en cada proyecto; veía en ellos un modo de sembrar futuro.
En 2015 fundó el Club de Ajedrez Alto Asón, donde llegó a dar clase a más de ochenta niños y niñas cada semana. “Aprendo más de ellos que ellos de mí”, confiesa. A día de hoy sigue acudiendo al colegio de Ramales de la Victoria, movido por esa mezcla de paciencia, curiosidad y afecto que siempre ha caracterizado su forma de estar con la infancia. Lo que en un principio nació como un grupo de amigos jugando a las cartas acabó convirtiéndose en un movimiento que cambió la vida comunitaria del valle.
Entre los recuerdos que conserva con mayor orgullo hay uno que no habla de él, sino de su hijo mayor, Javier Rotaeche Zubillaga, nombrado Hijo Adoptivo de Ramales de la Victoria en 2017. Vivió aquel reconocimiento como una alegría profunda, un honor que sentía compartido por toda la familia.
Seis años más tarde, en marzo de 2023, el propio Javier Rotaeche Mosquera recibiría la misma distinción. El Ayuntamiento, con su alcalde César García García al frente, le otorgó la medalla de Hijo Adoptivo del municipio por más de cincuenta y ocho años de servicio público. Se reconocían así: “su contribución al desarrollo del municipio, la defensa de la democracia, la promoción de la cultura y la difusión de una sociedad justa y equitativa”. Rodeado de su familia, resumió su sentir con una frase sencilla: “Estoy orgulloso de haber trabajado siempre por los demás sin pedir nada a cambio”. Una frase sencilla, pero que contiene la esencia de toda su filosofía de vida.
A los setenta y cuatro años cerró el taller. Fue una despedida tranquila: quedaba atrás el trabajo de toda una vida y también el recuerdo del apoyo constante de su familia en los años más intensos del oficio. Hoy, ya jubilado, con más de sesenta años de trabajo a sus espaldas, Javier vive entre la calma y la memoria, acompañado de Dulce María, su compañera de siempre. Con ella ha celebrado cuatro veces el “sí quiero” —boda, plata, oro y diamantes—, una manera de decir que el compromiso también puede renovarse con los años. Le agradece todo: la crianza, el cuidado del hogar, la constancia silenciosa con la que sostuvo a la familia. Ella convive ahora con la artrosis; él, con el párkinson, después de haber superado un cáncer de garganta. Ambos siguen adelante con una serenidad que sorprende: “Tengo fe —dice—. Me levanto cada día y pienso que tengo cuarenta años”.
Agradece lo vivido, consciente de la fragilidad del tiempo y del peso de cada decisión. Habla con afecto de su familia —incluida la última generación: seis nietos y una nieta—, de las amistades, del vecindario de Ramales de la Victoria y, en especial, de esa “segunda familia” que siempre encontró en Maruja, Pepe y sus seis hijos. También del alumnado de ajedrez, que ocupa buena parte de sus días.
Y cuando mira atrás, vuelve al amor que siente por Santander y por todas las personas que guarda en su memoria. En esa mirada encuentra la enseñanza temprana de su padre, el mecánico de Puertochico: que el trabajo bien hecho, acompañado de bondad, es, al final, el legado que merece la pena dejar. “Siembra felicidad y recogerás humanidad”, declara como lema.