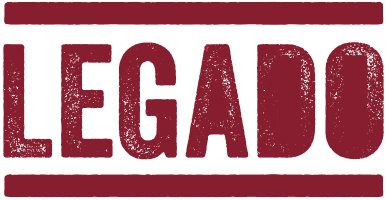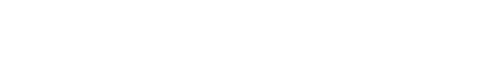Adelaida Fernández Martínez nació el 25 de julio de 1934 en Santander, en una ciudad en la que siempre miraba el mar desde lo alto. Sus primeros años transcurrieron en el Paseo de Altamira, entonces Calle del Alta, donde las cuestas marcaban el límite entre lo popular y lo burgués. Su familia rezaba en la parroquia de San Francisco —donde fue bautizada en octubre de 1934— y vivía en la finca que su abuelo materno, Gregorio —hortelano—, cuidaba en Villa Abarca, propiedad del director de la fábrica de loza Íbero Tanagra. Y hasta esa misma fábrica, años después, caminaría cada día su suegra, que bajaba desde Soto de la Marina en albarcas.
Apenas cumplidos dos años, el bombardeo del 27 de diciembre de 1936 sacudió la ciudad y el barrio que más tarde sería esencial en su vida. No conserva imágenes nítidas, pero sí la memoria transmitida en casa: sirenas, carreras, un temblor que se convirtió en relato familiar. Del incendio de 1941 le queda una imagen breve pero intensa: la luz roja filtrándose en casa, los cascotes que parecían arrastrados por un huracán y la llegada de la tía Cuca, prima materna, con sus tres hijos, a quienes acogieron después de que el fuego les arrebatara la vivienda.
De su padre, José Fernández Martínez, madrileño de raíces gallegas, recuerda la voz lista, el cuaderno de canciones y aquel humor que no se agotaba nunca —“siempre estaba de buen humor; salgo a él”, dice Adelaida—. Antes de llegar a Santander había trabajado en una taberna de Madrid, de la que salió empujado por la huelga y la crisis que hicieron emigrar a tantos panaderos, camareros y oficios humildes. En la ciudad se convirtió en cobrador de tranvías rumbo a El Astillero, un trabajo que marcó el compás de muchas familias de entonces. Su madre, Carmen Martínez Eguren, nacida en Guarnizo, le enseñó la constancia y el orden doméstico que sostenían la casa. Adelaida creció junto a su hermana mayor, Juana Mari —nacida tres años antes, el 5 de marzo—, que siempre llevaba un paso de ventaja en aquella infancia.
Desde 1942 vivieron en la Sociedad Cooperativa Obrera Barrio del Rey. Allí transcurrieron las dos décadas decisivas de Adelaida, entre escaleras comunes, reuniones en el Callejón de la Mona, un patio de rosas blancas —con las que sueña aún— y los bailes de la fiesta de San Bartolomé, cuando el barrio parecía latir al mismo compás. Creció en una niñez hecha de cánticos —como “Tres marinos en el mar, otros tres en busca van”, resonando en patios sin coches— y juegos que llenaban las tardes de felicidad: tabas, alfileres, marro, dobles, canicas…
Entre los seis y los ocho años acudió a La Enseñanza, en la calle Vía Cornelia, y después continuó hasta los catorce en Las Adoratrices. Más tarde entró en el taller de costura de Marichu, en San Fernando, donde aprendió a bordar a mano y a mover las agujas al mismo tiempo —una arriba y otra abajo— con la precisión que solo nace de la paciencia. La costura se convirtió, durante años, en una prolongación de sus manos. Ya casada, colaboraba con su vecina Paula y cosía encargos en su propia casa: el festón —uno o uno y medio en pesetas— era su manera discreta de contribuir a la economía familiar. Años después retomó la aguja los lunes y los miércoles, reuniéndose bajo la guía de Elena con otras mujeres en el centro cultural de San Román, para tener compañía y pasar un buen rato.
En la juventud encontró espacio para mucho más: jugó al baloncesto y al balonvolea, participó en Acción Católica en la parroquia de La Consolación y vivió la disciplina —y la camaradería— de los campamentos de la Sección Femenina en Ontaneda y Poo de Llanes, entre catequesis, cantos y marchas que acompañaron su tránsito de niña a adulta. “Ir a Ontaneda era como ir a Nueva York”, recuerda ahora, con esa mezcla de humor y nostalgia que permanece. Entrenaba en el Frente de Juventudes en San Fernando. Y, a sus dieciséis años, hizo un curso de Educación Física y Deportes en Polanco y llegó a plantearse formarse como instructora deportiva —un deseo que aún hoy considera su asignatura pendiente—, pero la vida la llevó por otros caminos.
En esa etapa se afianzó un vínculo esencial: “las Mellis”, Ana Mari y María Jesús. Con ellas recorrió buena parte de Cantabria, muchas veces haciendo autoestop, compartiendo caminos y confidencias. Hoy, cuando muchas de aquellas amigas ya no están, ese recuerdo pesa distinto: se vuelve más valioso.
El 11 de octubre de 1962 se casó en la iglesia de La Consolación, en la calle Alta, con Valentín Torre Llata, carpintero minucioso de San Román de la Llanilla. Llegaron a un terreno entonces despejado, donde asomaban margaritas, y allí construyeron su hogar. Llevaron una vida sin grandes gestos: viajaron cuando pudieron, fueron al cine, se quedaron “a gustito” en casa, bailaron, pasearon por la ciudad, compartieron los sábados “de media cerveza” y los rezos en la iglesia de San Antonio —en la calle Juan de la Cosa—, que aún recuerda, y mantuvieron cerca a sus amistades y a la familia del Barrio Obrero y de San Román.
De casada, durante diez años, Adelita demostró que el canto ordena el aire: cantó tercera voz en el coro femenino “Concha Espina”. Más tarde bailó la jota montañesa y otros bailes tradicionales con UNATE; ensayaba en Cuatro Caminos y ganó concursos que el cuerpo aún guarda en su memoria. Obtuvo el primer premio en un certamen de danzas en El Astillero y actuó en distintos escenarios, entre ellos el Palacio de Festivales.
También participó en la Asociación de Amas de Casa y Consumidoras, donde encontró un lugar para aprender, organizarse y crear lazos con otras mujeres de Santander. Religiosa y constante en las misas dominicales —primero en Las Adoratrices y, después de casada, en Las Salesas—, Adelaida ha vivido los cambios de su ciudad como propios: del tranvía al autobús, del humo de Tanagra a la Santander moderna. Ella ha cambiado, y Santander también.
Goza de buena salud, dejando atrás el bache de 2020, cuando una semana de COVID la obligó a ingresar y regresó a casa sin secuelas. Su vida transcurre entre flores —las que cultiva y entrega a la comunidad religiosa de las Salesas—, conversaciones con amistades, y un vecindario que la arropa y del que habla con orgullo.
A sus 91 años dice que ha sido feliz. “Me cortaron ya las alas, pero no me quejo. He andado, bailado, cantado… ¿pues qué más quiero?”, lo dice como quien ya ha entendido qué importa y qué no. Los juegos de tabas y alfileres, el autoestop por los pueblos, el canto coral y la fe la han acompañado siempre. Le duelen las ausencias —las amistades, Valentín—, pero no le impiden sonreír. Y siente que su vida, al final, se parece al festón que aprendió de joven: una puntada fina, humilde y fuerte para que no se rompa.