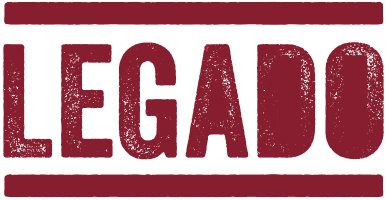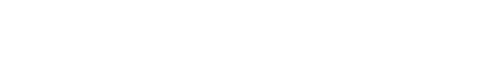Luis Moro Fernández nació el 20 de octubre de 1932 en Campíos, asistido por una comadrona de Cóbreces, cuando la Segunda República se acercaba a su final y la vida en los pueblos se organizaba por los oficios heredados y la cercanía entre familias. Comillas era entonces una villa pequeña, hecha de mar y tierra, de ritmos mansos y trabajos que pasaban de mano en mano. Su padre, Luis Moro Cavadas, era pescador; su madre, Higinia Fernández Fernández, se dedicaba al trabajo del hogar y a coser alpargatas, pero siempre dispuesta a sumar lo que podía, incluso vendiendo pesca y recogiendo arena en la costa, labor en la que el propio Luis ayudó desde niño: una perra gorda por cada caldero lleno. De la mano de su padre, subía al Monte Corona a buscar leña y varas que luego vendían o trenzaban para hacer cestas de pesca. También recorrían el pueblo con esquilas, nécoras o percebes, y muchas veces terminaban en la Fonda La Colasa, donde la economía doméstica encontraba un respiro. Así se trenzaba la vida cotidiana en aquella villa marítima de los años treinta: trabajos menudos, esfuerzo compartido y una familia que sacaba adelante los días con lo que ofrecía el mar y un poco de la tierra.
Cuando se produjo el golpe de Estado contra la República, en 1936, Luis tenía apenas cuatro años. Sus primeros recuerdos están marcados por aquel periodo. Durante la guerra, pasó días refugiado en el túnel de Comillas con paredes de sacos, escuchando el paso de aviones y el desplazamiento de soldados, mientras otras personas buscaban refugio en Peña Redonda. Luis recuerda la bomba que cayó en La Corona y cómo, alrededor, el paisaje cotidiano se transformó: barracones improvisados, puestos de transmisiones, lugares que para un niño solo podían ser señales de que algo grande y desconocido estaba ocurriendo.
Con el fin de la contienda llegó la posguerra, el racionamiento y la escasez. “Mucha hambre”, resume. Entre risas recuerda cómo salía a por el pan y volvía sin él, porque lo comía por el camino, y al llegar a casa le esperaba la riña previsible. La necesidad marcaba el día a día de las familias de la Cantabria rural de los años cuarenta.
En los años de sus primeras palabras y pasos, fueron las monjas de Comillas —sor Juana Teresa entre ellas— quienes lo atendieron, mientras sus padres se movían entre mar y tierra y algunas de sus hermanas cosían alpargatas para sumar a la economía familiar.
Entre las misas de los domingos en San Cristóbal y la vida tranquila de Velecio, Luis creció como el hijo mediano entre sus hermanas: Pilar —Pilín—, Luisa, Carmen, Margarita y Socorro. El recuerdo de Pilín lo acompaña siempre. Era la mayor, “guapísima”, y murió con apenas veinte años, en un tiempo en que una meningitis o un dolor de cabeza persistente podían torcer un destino sin aviso. Han pasado décadas, pero Luis la sigue recordando con ternura.
Cumplida la edad escolar, Luis —al que en el pueblo llamaban por su apellido, ‘Moro’— entró en las escuelas nacionales situadas en lo que hoy es El Espolón. Estudió hasta los 14 años bajo las enseñanzas de distintos maestros como don Ricardo, don Ángel, don Arturo y del director don Julián. La enciclopedia era su libro guía, un compendio que pretendía contenerlo todo, y la disciplina se imponía con castigos comunes en aquella época, como la temida “cabeza de burro”, un cono de cartón que servía para avergonzar a quien rompía la disciplina.
En aquellos años de infancia siempre visitaba a sus abuelas, Lucía y Teodora, y, al salir de clase, el muelle se convertía en su verdadera geografía. Allí se juntaba con su amigo Titi (Ignacio), entre barcas y redes, bajo la mirada de los marineros veteranos. Comillas era entonces un puerto vivo: fábricas de conservas, más de ciento sesenta hombres faenando, y mujeres que, como rederas o como parte de las labores asociadas a la pesca, aguardaban la llegada de las embarcaciones para remendar redes, organizar aparejos o ayudar en la venta. También destacaba la fábrica Collado & Otero de preparación y envasado de anchoa, abierta en 1941 y dirigida por un matrimonio llegado de Santoña —Miguel Expósito y Florinda Rodríguez—, antepasados de quien más adelante formaría parte de la propia familia de Luis, una presencia que dio trabajo a muchas familias de la villa. Ese mundo de sal y voces quedó grabado para siempre en la memoria de Luis, que creció en él como quien crece dentro de un hogar.
Su amor al mar le valió pronto el apodo de ‘El crío’. Rodeado de marineros con oficio —su padre navegó en varios barcos, entre ellos El Guadalupe—, Luis era el más joven en un puerto que bullía. Se sacó la licencia de patrón en Santander y, desde entonces, la mar le confió un lugar distinto: estuvo al frente de seis embarcaciones —Bedia, Reina de los Ángeles, Remedios…— y llegó a tener hasta catorce hombres a su cargo.
Luis había empezado joven, con trabajos que lo fueron acercando al oficio casi sin darse cuenta. Pasó “dos o tres años” trabajando para Victoriano Noceda, hostelero, aprendiendo a ganarse el jornal. Después embarcó en el Reina de los Ángeles de Paco, un hostelero de San Vicente de la Barquera, donde conoció de primera mano las condiciones de la época: el amo cobraba la mitad, una norma asumida en la pesca de entonces, tan natural como la sal en la ropa, las arrugas tempranas o ese cansancio que se queda en las manos.
En su juventud, cuando rondaba los veinte años, trabajó en El Tolino junto a su mejor amigo, Titi. Fueron años de aprendizaje y camaradería. En tantos años de mar, algunos sucesos quedaron grabados. El encallamiento del Saint Korentine en 1966 —un barco que llegó con ocho tripulantes y del que murieron tres—, es uno de esos recuerdos que no se desdibujan. La mar, recuerda, no olvida.
En 1952 llegó una noticia inesperada: por excedente de cupo no tendría que hacer el servicio militar. Él y otro muchacho de Comillas se libraron, un alivio poco común en aquellos tiempos.
Luis se enamoró de Guadalupe Ariste Robles, aprendiz de peluquera y natural del barrio de Trasierra (Ruiloba) que le cortaba el pelo. En 1960 se casaron en la iglesia del barrio de Ruiloba y empezaron una vida que tendría su centro en Trasierra durante casi cuarenta años. Allí Luis registró a su nombre unas pocas vacas —cuatro o cinco— que cuidaban su mujer y, años más tarde, su hija, completando con la tierra lo que traía la mar, un modo de vivir muy propio de aquellas casas que dependían de varios oficios para sostener el día a día.
Después de su etapa en El Tolino, Luis pasó dos inviernos trabajando en la construcción. Pero la falta de trabajo en el puerto lo empujó más lejos: se embarcó para la Compañía Trasatlántica. Navegó ocho años como timonel en barcos como el Covadonga o el Almudena, cruzando el Atlántico y tocando puertos como Nueva York, Puerto Rico o Veracruz. En uno de sus regresos, su hija Guadalupe ya andaba y dudó un instante al verlo. A Luis le bastó ese gesto mínimo para comprender que la distancia empezaba a dejar huella, y decidió no volver a navegar lejos de casa.
En junio de 1986 regresó a la pesca local para trabajar junto a su hijo Luis. Primero con el Playa de Luaña y después con el Nuevo Playa de Luaña. De aquellos años guarda recuerdos intensos: “Salía a la una de la madrugada y a las tres volvía con cuatro mil kilos pescados”. También hubo mareas extraordinarias de lubina y otras desesperantes, con un mes entero sin poder salir. Y sustos que pudieron acabar mal: la rotura del timón contra una lastra del muelle o aquellos tres días y noches varados, con el motor parado y la incertidumbre creciendo.
Se jubiló a los 65 años, aunque siguió saliendo a la mar hasta los 68, fiel a una vida entera de madrugadas y mareas. Ya entrados los años 2000 comenzaron también los sustos: primero un tumor en la oreja, luego otros en la nariz y la cabeza, un rosario de intervenciones que él afrontó con la misma entereza con la que había navegado toda la vida. A los 70 tuvo que detenerse: un cáncer de colon lo llevó a pasar seis meses en Sierrallana. Y aun así, tras la última sesión de quimio, se regaló un gesto de vida: un día entero de barco hasta A Coruña para recoger el Nuevo Playa de Luaña. Incluso sufrió dos ictus recientemente. Son capítulos que recuerda sin dramatismo, como parte de ese cuerpo que ha trabajado tanto.
En 2015 murió Guadalupe, su compañera de 55 años de vida. Desde entonces, Luis vive en el centro de Comillas, acompañado por el apoyo constante de sus hijos. Allí lo arropan también sus nietos —Luis y Paz— y sus bisnietos: Cataleya, Atenea y Andrés. Este entorno familiar es ahora su apoyo, en una etapa en la que mira la vida con la serenidad de quien ha pasado por mucho y todavía sostiene la sonrisa, esa que lo ha acompañado siempre.
“El mar lo es todo” , dice. Y su amor por el mar dejó huella en la familia: su hijo y su nieto continúan en la profesión, y ya son cuatro generaciones frente al Cantábrico. Luis lo mira ahora con la perspectiva de una vida larga y un oficio que se ha transmitido sin estridencias, como se pasan las cosas importantes. Y cuando resume su historia, lo hace con una certeza serena, propia de quienes crecieron mirando al horizonte: “Amo la vida, amo la mar y a la familia”.