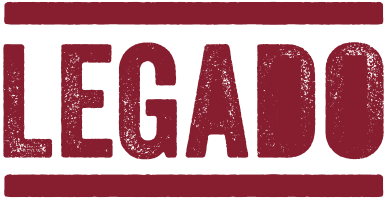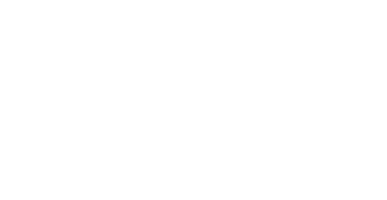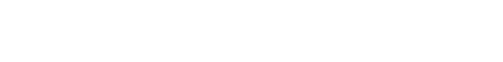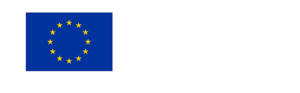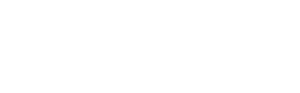Carmen Mora González nació el 23 de mayo de 1950 en la Clínica del Pilar, en la calle Juan de Herrera, en pleno centro de Santander. En una época en que la asistencia médica pública apenas empezaba a configurarse, llegó al mundo con apenas dos kilos y medio, tras un parto difícil —de los de antes, sin anestesia—, pero en el confort de la clínica, quizá gracias al vínculo familiar, ya que su tía trabajaba junto al doctor Lastra.
Desde el inicio, su historia estuvo tejida por mujeres y por una genealogía herida que nunca dejaría de interrogarse. Años antes, su abuela materna, Regina González Abascal, una joven de Borleña que trabajaba en una panadería de la calle del Sol, fue expulsada de su casa y de su empleo al quedarse embarazada sin estar casada. Era 1920. De aquella ruptura nació la madre de Carmen, criada por su tía Rosa y marcada por el silencio. Carmen conoció buena parte de esa historia a través de los escritos de su madre. Hoy, entre bromas y memoria, repite: “1920: el año en que me robaron a mi abuela”. Aquella ausencia, parece, modeló su manera de mirar el mundo: con atención a la injusticia y a la fragilidad de las mujeres frente a las normas de su tiempo.
Su madre, Victorina González Abascal, nació en la calle San Celedonio y trabajó desde joven en sastrerías, en la fábrica de jabones La Rosario, y en casas de familia. En Valdecilla aprendió a poner inyecciones antes de continuar en el servicio doméstico, una vida entre el trabajo y el aprendizaje forzoso que precedió a la maternidad con el nacimiento de Carmen y su hermano Antonio. Su padre, Elías Román Mora, delineante, dibujaba muebles y planos para Talleres Sopelana, una empresa de carpintería y construcción. Tan estrecho fue el vínculo con la familia Sopelana que Maite, la hija de don Jesús, fue madrina de su boda y también de Carmen.
La familia se instaló en el número 23 de la céntrica calle Perines, en una buhardilla alquilada donde vivían con la abuela paterna, Antonina, y las tías Isabel, Carmen y, por temporadas, Fermina. El espacio se estiraba como podía, entre telas, patrones, labores y canciones montañesas. Allí transcurrieron los primeros ocho años de su vida, rodeada de vecinas y vecinos que llenaban la escalera de olores —a galletas de nata, a comino, a morcilla de taranga recién hecha y a las anchoas de su madre—, y de una red de afectos y complicidades que hoy parecen pertenecer a otro tiempo. Nombres de familias como Lastra, Solano, Guridi, San Emeterio o Movellán; de personas como Arturo, Gelín, Quica, Pepa o Eusebia; y de lugares como el bar El Pilar de Adeli, El Paraíso, La Blanquita o la tienda de Cándido o el bar-tienda de Genaro o la aún abierta barbería de Arturo componen un paisaje imborrable en su memoria.
El patio común era una prolongación del hogar: se jugaba al corro, a la pita, a las chapas o a la cadeneta; se inventaban funerales de caracoles, se hacían estibas de peras, o imperios de tiza sobre el asfalto. Las fiestas eran comunitarias y los miedos también: cuando no quería comer, sus tías llamaban al “Sacamantecas”.
El barrio de Perines, dividido entre una parte obrera y otra más acomodada, fue su primera escuela social. De aquellas calles y, en torno a la tienda de ultramarinos de Sara y Berto, donde se compraba a granel, nació la Peña La Sara, un grupo vecinal que organizaba excursiones en furgonetas “lecheras” para conocer Cantabria: Noja, Isla, Unquera, Potes, Santillana, Comillas… En esas salidas de domingo “Perines se quedaba vacío”, mientras la vecindad se alejaba cantando, riendo y afirmando una identidad colectiva que Carmen reconocería, años más tarde, como el germen de su sentido de comunidad, ese que hoy cultiva en los cafés con viejas amistades.
A los ocho años su familia se mudó a la calle Jerónimo Sainz de la Maza, a un piso enfrente de la plaza de toros de Santander, desde donde recuerda convivir con las caravanas del Circo Americano y recorrer la Alameda de su infancia antes de volver a Perines, donde seguía su vida social. Allí nació también su hermano Antonio, Toño, que llegó siete años después, cuando a ella empezaban a moverse los primeros dientes.
Su educación formal comenzó en las Trinitarias, un colegio religioso de la calle Vargas donde estudió entre los tres y los cinco años. Después pasó a las Adoratrices, donde la disciplina era férrea. Recuerda las procesiones con velo blanco, los rosarios interminables, las humillaciones públicas a las niñas que se mordían las uñas, suspendían o no iban a misa. De aquellas aulas guarda la imagen del clasismo: “al morir un papa, las alumnas de los colegios de élite se sentaban delante, las de familias humildes detrás y, al fondo, las de los colegios públicos”. La educación femenina de la posguerra enseñaba obediencia y silencio. “Ser sumisa era una virtud”, diría después. A los nueve años, su padre decidió sacarla del colegio tras un episodio injusto. Fue su primer acto de rebeldía heredada. Continuó su formación en el Grupo Ramón Pelayo, donde aún recuerda el olor persistente a leche en polvo y queso americano que las obligaban a tomar, un recuerdo de la austeridad de la posguerra que parece haberse quedado pegado a aquella infancia.
De niña enfermó gravemente de difteria y pasó largas temporadas en casa cuidada por su madre y su abuela. Aquel tiempo de convalecencia lo llenaron los libros. Su padre, gran lector, y su padrino, Manolín Ruiz —empleado en la Librería Religiosa—, le regalaban cuentos troquelados con pequeñas sorpresas y novelas que despertaron su imaginación: Alicia en el País de las Maravillas, La cabaña del Tío Tom o Hansel y Gretel. Más tarde llegaron Galdós, Blasco Ibáñez y los volúmenes de piel que su padre compraba a plazos, aún presentes en su casa, como una herencia de aquel mundo que la salvó de la enfermedad y le enseñó a mirar la vida desde las palabras.
A los nueve años había asistido a su primer campamento de la Sección Femenina, en Ontaneda, y más tarde a otro en Cervera de Pisuerga, donde cantaban el Cara al sol “sin comprender su significado”. De aquellos años rescata la convivencia con niñas de toda España y el descubrimiento de la música clásica, pero también la conciencia de un país fracturado, con un tío en el bando republicano y otro en el nacional. De esos silencios nacieron sus primeras inquietudes sobre la política y la desigualdad.
Cuando realizó el Servicio Social en la sede de la Sección Femenina, en la calle Burgos, comprendió hasta qué punto las leyes de la época limitaban la autonomía de las mujeres. Bajo el franquismo, las casadas necesitaban la llamada “licencia marital” para casi todo: trabajar, abrir una cuenta bancaria o comprar un electrodoméstico. Aquella dependencia legal la indignaba. “Todo tenía que estar a nombre de él —recordaba—. Yo no tenía nómina ni permiso ni siquiera para comprar una aspiradora.” Aquella educación, acabó generando en ella una rebeldía silenciosa, un deseo de justicia que más tarde encontraría su cauce.
Carmen completó su formación entre los catorce y diecisiete años en la Academia Puente, donde cursó Formación Profesional Administrativa, Comercio Práctico. Estudió mecanografía, taquigrafía y contabilidad, aprendiendo con plumilla y tinta china, sin permitirse un borrón. En la academia también debía recitar los puntos políticos del régimen. “Los repetía de memoria, sin entenderlos, para que no me cayera un palo”, recordaría entre risas. Era la disciplina de la enseñanza técnica en tiempos del franquismo, un sistema que combinaba exigencia y control.
Tras completar su formación como auxiliar administrativa, y colocada por la propia academia, trabajó primero en un taller —unas vivencias que prefiere no recordar— y más tarde en distintas oficinas y empresas. Su último empleo fue en Metemosa, ubicada en Parayas (Camargo). Allí trabajó “tres o cuatro años”, al principio sin transporte que coincidiera con los turnos, de modo que las mujeres caminaban hasta la fábrica soportando las inclemencias del tiempo. Tras una reclamación, consiguieron compartir las furgonetas de los obreros: un pequeño gesto de justicia cotidiana que forjó su conciencia de clase y su sentido de la dignidad laboral.
En 1973, tras cinco años de noviazgo con Agustín, decidió emprender un nuevo rumbo con él, casándose en la iglesia de los Franciscanos, en Perines. Ese mismo año, mientras Agustín continuaba su labor como empleado de banca, ella fue despedida de la empresa con una indemnización: la dote. Así se despidió del mundo laboral, como tantas mujeres de su generación, empujadas a la vida doméstica más por imposición que por elección. Tras residir un año con sus padres, nació su hija María en 1974; más tarde se trasladaron a Marqués de la Hermida y, finalmente, a Torres Quevedo, donde consolidaron su vida independiente. En 1977 nació su hijo Román.
Volcada en la crianza, convirtió el cuidado en una forma de conciencia y la escritura en una herramienta de expresión. Durante los años ochenta, mientras España se abría a la democracia, comenzó a involucrarse en asociaciones vecinales y educativas. En el Instituto Torres Quevedo, donde estudiaban sus hijos, reclamó la igualdad en las asociaciones familiares y la visibilidad de las madres que sostenían las entonces llamadas “Asociaciones de Padres”. También participó en dar vida a la biblioteca del centro. Su compromiso con la educación fue siempre cívico: creía que la cultura debía ser una forma de empoderamiento colectivo.
Ya había comenzado a acercarse a los movimientos sociales a través de su marido y de su círculo de amistades vinculadas a la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), muy activa entonces en la defensa de los derechos obreros. Participó en charlas y concentraciones, entre ellas las movilizaciones por los incidentes de Reinosa de 1987, cuando los trabajadores de Forjas y Aceros protestaron contra los despidos masivos provocados por la reconversión industrial y, en aquellos enfrentamientos perdió la vida Gonzalo Ruiz García, obrero de la fábrica, al defender su puesto de trabajo.
En esa misma década vivió una de las etapas más difíciles de su vida. Tuvo que interrumpir un embarazo no deseado, en un momento en que el aborto seguía siendo delito en España. Ya tenía una hija y un hijo y había hecho todo lo posible por evitar otro embarazo, pero la falta de apoyo y un problema de salud la llevaron a tomar una decisión tan dolorosa. El ginecólogo que le había colocado los DIU se negó a ayudarla, amparado en la objeción de conciencia. Sin otra alternativa, viajó a Londres. Sabía que, si lo hacía en su país, podía ser encarcelada o arriesgar la vida en un aborto clandestino. Educada en la moral católica de la época, vivió intensos debates internos mientras el tiempo corría en su contra. Solo pudo apoyarse en su amiga más cercana —“una hermana del alma”, dice— para dejar a sus hijos al cuidado de alguien, en el más absoluto secreto familiar. El miedo la acompañó durante todo el viaje, de ida y de vuelta, en aquellos años en que los carteles en las calles llamaban “asesinas” a las mujeres que abortaban.
Con el tiempo, aquella experiencia se transformó en conciencia y en acción. “Tener dinero para abortar no me daba ningún derecho —afirma—; debía luchar por las que no lo tenían, por las que no pudieron salir de su país y perdieron la vida”. Hoy lo resume con una frase que lleva grabada en la memoria: “Reivindicar el aborto en la sanidad pública es mi tatuaje.”
Conocer la Asamblea de Mujeres de Cantabria fue su germen, transformó el dolor en compromiso y comenzó a vincularse con los movimientos feministas, a trabajar por los derechos sexuales y reproductivos y a participar en actos y debates públicos sobre los derechos de las mujeres. En cuanto se abrió el centro de planificación familiar de La Cagiga, decidió hacerse una ligadura de trompas: “Yo no quería volver a pasar por lo que ya había vivido —recordaría después—. Para mí, la ligadura fue una decisión de libertad, igual que la vasectomía para los hombres.”
Tiempo antes había conocido a Marta Peredo, su “ventana abierta al mundo” y una amiga, y junto a ella se había integrado en el Centro Cultural Matilde de la Torre, conocido como “Las Matildes”, donde fue presidenta, a principios de los ochenta, y más tarde, secretaria. Allí encontró un espacio de libertad y pensamiento, de arte, de lectura y de sororidad. Un espacio de “espíritu progresista, abierto y socio-cultural” que la alejó de los pucheros.
En el Centro Cultural Matilde de la Torre participó en charlas, talleres de pintura, teatro, proyecciones con debates y, sobre todo, en el de literatura —o “Club de lectura”, como lo llamó Bernardo Atxaga—, posiblemente el primero en Cantabria y aún dirigido por Marisa Samaniego. Asiste desde hace más de cuarenta años. De ese espacio nacieron sus libros y su voz literaria.
En 1998 publicó, coincidiendo con sus bodas de plata y con la colaboración de J. R. Sáiz Viadero y Pedro Venero, el poemario Niña, mujer, compromiso, una obra que recorre su infancia, su experiencia de mujer y su mirada sobre la naturaleza, las migraciones y la vida colectiva. Donó los beneficios a la asociación Interpueblos, destinándolos a proyectos solidarios como el de Las Venancias, en Nicaragua.
Su poesía y sus cuentos —entre ellos El reloj osado (2003) o Tamo y Fanta (2003), publicados por la Asociación Cultural Tertulia Goya tras ganar un concurso internacional de relatos infantiles— nacen de la misma raíz ética y solidaria. En ellos, como en sus textos sobre India, Bagdad, Palestina o Colombia, late una conciencia moral profunda y un amor por la justicia arraigado en su memoria familiar y en su propio cuerpo como territorio de experiencia y resistencia.
Hoy, ya en la madurez, Carmen sigue vinculada al Centro Matilde de la Torre, aunque la pandemia y su salud la han obligado a retirarse un poco de la vida presencial. Mantiene el contacto con muchas compañeras de toda una vida, y sigue leyendo y escribiendo desde casa. “Las Matildes me han dado todo —dice—: amigas, lecturas, confianza, vida cultural, y también el impulso de no quedarme quieta nunca”. Mira atrás y reconoce el hilo que tejen las mujeres de su linaje: Regina, su madre, sus tías costureras —una de ellas, Isabel, emigrada a Venezuela durante veinte años—. Mujeres que resistieron sin llamarse feministas, pero que le legaron el coraje de nombrar la injusticia y la ternura como forma de resistencia.
Cuando se preparaba para celebrar sus bodas de oro, recibió el diagnóstico de un cáncer de ovario con metástasis cervical. Habla de la enfermedad con serenidad, consciente de los límites del cuerpo y del tiempo: “Yo quiero calidad de vida, no cantidad de vida”, dice. Firmó su testamento vital y confía en los cuidados paliativos cuando llegue el momento. Agradece el trato del personal de Valdecilla, el apoyo de su familia y amistades, y, sobre todo, la complicidad de Charo Quintana, a quien atribuye haberle salvado la vida.
Hoy, solo lamenta la incertidumbre que pesa sobre el futuro laboral de su hijo, una realidad compartida por muchos de su generación. Pese a ello y su salud, se sabe afortunada. “He plantado un árbol, he escrito un libro y he subido en un globo. Lo tengo todo hecho: solo me queda prepararme para bien morir.” Disfruta de la calma de su casa y de su pueblo elegido, San Martín de Toranzo, del cariño de su hija e hijo, de su nieta y nieto, y de la certeza de haber vivido con plenitud. “No me puedo quejar de la vida —dice—. He tenido suerte.”