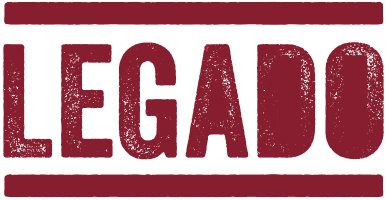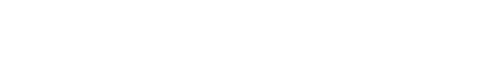Antonia Allende Escudero nació el 13 de junio de 1932 en Linares, capital del municipio de Peñarrubia, en el seno de una familia marcada por las trayectorias migratorias entre el norte de España, Cádiz y Cuba. Su padre, Gabino Allende Soberado, natural de Navedo e hijo de madre soltera, fue enviado a Cádiz con quince años para trabajar en un ultramarinos. Desde allí, y según contaba él mismo, “se subió a uno de los barcos que veía” y emigró a Cuba, donde logró abrir una ferretería junto con una actividad relacionada con la joyería. En La Habana conoció a Concepción Escudero Verdejo, originaria de Linares, quien había emigrado junto con su hermana María para trabajar como empleada doméstica. Se casaron en 1929 en la iglesia de Nuestra Señora de Santa Clara.
La pareja regresó a España poco antes del nacimiento de Antonia: Concepción lo hizo primero, y poco después llegó Gabino, quien con los ahorros traídos de Cuba compró la casa, tierras y ganado, estableciendo así las bases para asentarse definitivamente en su tierra natal.
Antonia recuerda su infancia como “feliz, pero diferente a la de todas”, marcada por la estricta protección de su padre, que no le permitía “ni asomar a las fincas”. Creció rodeada de mujeres: su madre, su abuela materna —Sandalia Verdeja— y sus tías Virgita y María —a quien recuerda con especial cariño, considerándola “una santa” por su devoción religiosa, su generosidad con las vecinas y su total desprendimiento de cualquier bien material—. Durante dos años también convivió con el sacerdote don Camilo, quien se alojaba en su casa mientras oficiaba en Linares y La Hermida.
Su infancia estuvo profundamente atravesada por los estragos de la Guerra de España. La familia sufrió directamente la violencia política: requisas de bienes —como las joyas traídas de Cuba—, amenazas armadas y la ejecución de personas cercanas, entre ellas el médico que la atendió al nacer, Aquilino Alles. Antonia recuerda con nitidez la presencia de soldados del bando sublevado refugiados en el leñero de su casa, así como las latas de sardinas que dejaron tras su paso como forma de agradecimiento. Estos episodios marcaron su infancia con una precoz conciencia de los tiempos convulsos que le tocó vivir.
Estudió durante cuatro años en las escuelas nacionales de Linares, con la maestra Jesusa y el maestro Ceferino. Se crió en un entorno rural donde, a pesar de la dureza de la posguerra, en su casa “hubo pan y de todo”, gracias en buena parte al abastecimiento que proporcionaba la tienda de ultramarinos de Ceferino Campos, en La Hermida, mediante el sistema de cartillas de racionamiento. En casa, colaboraban en el cuidado doméstico tanto la criada Malia como sus tías, que desempeñaron un papel clave en su crianza.
Hacia los ocho o nueve años, pasó una breve etapa en Astillero, donde su padre y un socio fundaron la destilería de licores “A y P”, siglas de Allende y Polanco, que abrieron al regresar de Cuba y que operó durante varios años en la posguerra. Allí fue escolarizada durante dos años en un colegio dirigido por las Hermanas de San Vicente de Paúl, donde comenzó a interiorizar el estilo de vida religiosa que más adelante marcaría profundamente su trayectoria vital. Antonia recuerda con cariño a las religiosas de esta etapa, en especial a sor Teresa de Jesús, y destaca la afectividad y el cuidado que recibió.
La vida familiar dio un giro radical cuando la madre enfermó gravemente de cáncer. Decidieron entonces regresar a Linares, para que ella pudiera estar cerca de su familia. Esta circunstancia llevó a su padre a vender la destilería de licores en Astillero y comenzar una nueva etapa dedicada a la vida rural.
Antonia perdió a su madre a los diez años. Durante ese tiempo, su padre le proporcionó cuidados en el hogar con morfina adquirida en Santander, a un alto costo y de forma clandestina. Seis meses después del fallecimiento materno, Antonia fue internada durante siete años en un colegio de religiosas mercedarias. A pesar de la estricta disciplina, las escasas visitas familiares y la comunicación limitada por carta, que su padre incentivaba enviándole una peseta junto a sus misivas, conservó un recuerdo afectuoso hacia las monjas.
El ingreso de Antonia en el colegio fue una decisión difícil para su padre, quien, un año después del fallecimiento de su esposa, contrajo matrimonio con Virgita, su cuñada. Atendiendo los deseos de Concepción, destinó los ingresos obtenidos por la venta de unas tierras a garantizar la educación de su hija, convencido de que “debía llegar a ser una señorita”.
Durante su formación en las Mercedarias, Antonia fue testiga de los efectos del incendio que en febrero de 1941 arrasó el centro de Santander y de la lenta reconstrucción de esa parte de la ciudad, visibles en sus escasas salidas. Aunque entonces se encontraba a varios kilómetros de distancia, recuerda con nitidez el revuelo suscitado en la vecindad tras la catástrofe.
A pesar del dolor del duelo —“que no se habla y queda ahí”—, destacó académicamente, siendo una de las pocas alumnas en completar el bachillerato a los 18 años, presentándose al examen de Estado en Valladolid y aprobándolo “a la primera”. A los 19 años ingresó en el noviciado de Navarra, iniciando su vida como religiosa en la congregación de las Mercedarias Misioneras de Enseñanza, actualmente integrada en la Fundación Educativa La Merced.
Durante tres años, Antonia recibió formación en espiritualidad, en la observancia de los votos de sacrificio, obediencia y pobreza, así como en prácticas pedagógicas. Posteriormente, fue enviada a la Universidad de Oviedo para estudiar Filología Hispánica, completando primero y segundo curso en un solo año. Durante sus estudios, convivió en comunidad y atendió la residencia de estudiantes de La Merced junto a otras religiosas. Su paso por la universidad evidenció una gran capacidad de integración y fue reconocida por su vocación y simpatía.
Desde 1954 ejerció su labor educativa en el Colegio de las Mercedarias de Santander, como profesora de bachillerato, incluso fue directora del colegio durante dos años en los años 80 (1981-1982), entregada a una misión pedagógica que abarcaba también funciones asistenciales, especialmente con niñas internas, la mayoría con situaciones difíciles en sus familias. Afirma que desde pequeña le enseñaron a elegir siempre “lo mejor entre varias opciones”, incluso cuando implicaba renuncia: “Lo mejor, aunque te cueste”. Por eso, decidió seguir un camino que, en sus palabras, “sacrificaba su vida”, alejándola de su familia —una decisión durísima tanto para ella como para su padre— y de la maternidad biológica, a cambio de “darse a las demás” a través de la vida religiosa, la enseñanza y el cuidado, convirtiéndose en “madre” de muchas niñas internas a las que acompañó con afecto y entrega. A lo largo de su camino como religiosa, adoptó el nombre de sor Victoria y se dejó guiar por sor Asunción Segarra, quien influyó profundamente en sus decisiones. También residió cinco años en Barcelona, en Sant Feliu de Llobregat, en donde como seglar impartió clases de latín en un instituto.
Sobre el periodo de la dictadura, recuerda que“la política no entró al convento… Atrasadas. Eso no es acompañar a la sociedad. Pero estábamos tranquilísimas, que hagan, que digan…”. Durante la Transición al sistema democrático, el sistema educativo español vivió un proceso de secularización y profesionalización. Tras los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE, 1980), se estableció la obligatoriedad de que todo el profesorado contara con la titulación académica correspondiente. Esto supuso que muchas religiosas sin formación universitaria tuvieran que abandonar la docencia directa. Antonia vivió este proceso desde el colegio concertado confesional, participando en la reorganización del claustro y la incorporación de docentes laicos.
La vida comunitaria dentro del convento estuvo sujeta al compromiso con sus votos de obediencia, pobreza y castidad, pero fue marcada por el Concilio Vaticano II, cuyos cambios permitieron mayor contacto con la familia y cierta flexibilidad institucional, que Antonia reclama necesarios y que en su día la impidieron despedirse de su padre. Se sincera sobre la Iglesia, pues “no camina al ritmo de la sociedad y debe dar un paso muy largo”.
Tras varios años desplazándose entre Santander y Linares para atender a su familia los fines de semana, decidió durante tres años delegar en un suplente y establecerse en Linares. Aunque contempló la posibilidad de continuar dando clases en Potes, el diagnóstico de alzheimer de su tía María la llevó a tomar una decisión crucial a comienzos de los años 80: abandonar el convento para asumir el cuidado familiar. Esta transición reveló un nuevo proceso de aprendizaje a sus 50 años de edad: la adaptación a la vida rural, la gestión doméstica, el trabajo ganadero y las tareas cotidianas que nunca había realizado y aprendió a realizar con éxito. Lo tiene claro y afirma con contundencia: “Mi vida rica empezó aquí”.
Su experiencia como cuidadora durante trece años estuvo marcada por dificultades físicas, económicas y emocionales, pero también por un profundo sentido de entrega. Cuidó primero de sus tías y, posteriormente, de su hermano tras un ictus. Paralelamente, afrontó una dura realidad: sus décadas de trabajo docente no le garantizaron jubilación, ya que no llegó a cotizar el mínimo requerido. Desde entonces, su subsistencia depende de una pensión mínima y de la ayuda domiciliaria que recibe a través del ayuntamiento y la Seguridad Social.
En la actualidad, Antonia reivindica con lucidez la riqueza de la vida rural y el valor de la experiencia directa por encima de la teoría —“La vida no se aprende en los libros, y de la vida no sabía”—, así como la importancia de la comunicación como una necesidad vital. A sus 93 años, se muestra lúcida, crítica con los modelos eclesiásticos obsoletos y agradecida por una vida plena y comprometida.
Tras haber vivido dos vidas muy distintas, Antonia reside hoy sola en el pueblo de Linares, pero, “no se siente sola; tiene a Antonia”, dice entre risas. Además, a pesar de la escasa vecindad —cada hogar abierto habitado por una sola persona—, siente que conforman “una familia”. En estos años ha tejido chaquetillas para las nuevas generaciones que llegan, ha enfrentado dolencias de cadera y hoy vive en paz en la casa donde nació.