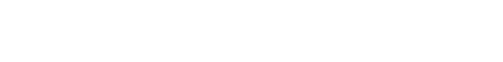Aquilino Ruiz Bolado nació en Mompía el 8 de septiembre de 1939, cuando la Guerra de España era un eco de hambre y pobreza, y la vida rural seguía sostenida por la tierra, el trabajo compartido y los oficios heredados. Llegó al mundo en un tiempo de escasez, pero también de certezas: se sabía quién era cada cual, de qué vivía cada casa y hasta dónde alcanzaban las manos.
Creció en una familia numerosa y trabajadora. Fueron seis hermanos: Ramón, José María, Antonio, José Luis, Jesús Manuel y él, el más pequeño. La casa funcionaba como tantas en la posguerra: con trabajo constante y una economía que no admitía descanso.
Su padre, Ramón Ruiz Bezanilla, natural de Santa Cruz de Bezana, era un hombre al que Aquilino recuerda como culto para su tiempo, observador y con criterio propio. Le enseñó a mirar el campo, a entender los ritmos de la tierra, y a trabajar con el ganado sin aspavientos. Su madre, Antonia Bolado Revilla, también de Bezana, sostuvo la casa con una fortaleza silenciosa, como tantas mujeres de su generación, haciendo posible que todo lo demás funcionara.
En la familia de Aquilino estaban sus abuelos maternos, Prudencia y Nicanor, y sus abuelos paternos, Margarita y Ramón. En torno a ellos, Eulalia, Ezequiel y José María, tías y tíos paternos, formaban parte de un entramado familiar amplio, propio de los pueblos, donde casi nadie vivía solo y la vida se hacía entre muchas manos. Ambas abuelas habían trabajado en la casa de los Aguilera —una familia de abolengo—, una como ama de llaves y la otra como cocinera, una diferencia de rango que marcó la memoria familiar.
También, en su infancia, el valle estaba lleno de nombres que pesaban más por lo que evocaban que por su presencia real. Entre ellos, los condes de la Mortera, una familia indiana que había levantado un palacio en Piélagos tras regresar de Cuba con fortuna y cuya sombra alcanzaba a los pueblos del entorno. Aquilino no tuvo trato directo con ellos, pero recuerda el modo en que los mayores hablaban de “los de Mortera”: con respeto, distancia y cierta cautela. También aparecía, de oídas, el nombre de la casa de Medina Sidonia, ligado por matrimonios y títulos a los condes. Aquellos apellidos marcaban un orden social que se aprendía antes incluso de entenderlo.
Aquilino estudió en la escuela de Mompía, instalada en una “casona de gente rica” a la entrada del pueblo. Allí, entre los seis y los catorce años, y en las horas de la tarde, le dio clase doña Isabel, que le enseñó “las cuatro reglas” y que por las noches instruía también a sus hermanos a cambio de habas o huevos.
Aquilino jugó poco. Desde los siete años ya ayudaba en casa. Allí la vida y la necesidad iban por delante de cualquier reparto de papeles. Además, repartía leche y verduras en Santander: primero en burra, caminando largas distancias; más tarde, en tren. Con sus ollas y cántaras de dos y cuatro litros recorrió barrios enteros de la ciudad, mientras el tren Comillas–Santander traqueteaba lleno de campesinas, jornaleros y niños que llevaban, como él, el sustento diario. En la Plaza de la Esperanza, corazón comercial de Santander, la familia vendía verduras y leche: un ir y venir constante que los alimentó durante décadas.
Ordeñar al amanecer, cargar las cántaras y salir hacia Santander formaban parte de una rutina compartida por muchas casas campesinas de los valles cercanos. Aquilino recorría zonas como El Sardinero, Ciudad Jardín, la avenida de Los Castros, Juan de Herrera o la calle San Simón, casa a casa, clienta a clienta. Era un sistema de economía moral, basado en el trato directo, los pagos diarios o mensuales y la confianza sostenida en el tiempo.
También se fiaba cuando hacía falta. Aquella forma de vida no figuraba en los libros, pero sostuvo durante décadas la alimentación de la ciudad.
También recuerda el incendio de Santander, aquel desastre que arrasó la ciudad en 1941. Para quienes, como él, iban a diario a vender a la capital, el fuego no fue solo una noticia: fue la pérdida de calles, de casas, de clientes, de referencias.
Probó a estudiar durante un breve tiempo en una escuela de aprendices, orientada a oficios mecánicos —entre ellos, el de tornero—, pero no llegó a aprobar ni a continuar los estudios y los dejó pronto. No había tiempo: el trabajo tiraba más que los libros y la necesidad marcaba el ritmo. Aprendió lo imprescindible, cuando se podía, como tantos de su generación.
En su juventud cumplió el servicio militar entre Santander y Vitoria. Hizo la instrucción primero en el Campo de San Roque y la completó después en Abetxuko, antes de quedar destinado en el Gobierno Militar, donde realizó labores de reparto de pan. Pasó cerca de veinte meses en el servicio y después se licenció. “No me aportó nada”. Fue un paréntesis dentro de una vida ya organizada en torno al trabajo.
Tras licenciarse, volvió al valle y a una vida que ya conocía bien. Durante quince años estuvo con Marina, su novia de juventud. Fue una relación larga y estable que terminó sin boda. Aquilino siguió soltero. El baile —una de sus grandes aficiones—, las salidas nocturnas con amistades, y el trabajo ocuparon su vida. Nunca sintió que le faltara algo: su aspiración era sencilla y firme, sacar adelante la casa y el ganado.
Cuando murió su padre, ya cerca del final de su vida laboral, el relevo se hizo como se hacía entonces: sin papeles ni ceremonias. Quedaron al frente de la casa y del ganado su hermano Luis y él, asumiendo de golpe una responsabilidad que no se anunciaba, simplemente llegaba.
Juntos levantaron una explotación ganadera que llegó a tener alrededor de medio centenar de vacas, todas estabuladas en naves. Aquilino ordeñaba, limpiaba, atendía partos, cuidaba animales enfermos y gestionaba el día a día. El trabajo era duro, físico, constante. “Si querías tener algo, tenía que ser trabajando”. No sabía jugar a la baraja ni al mus; su tiempo estaba en la cuadra y en el campo.
Sembraron forrajes, hicieron noches enteras de trabajo y acudieron a ferias como las de Sarón, Orejo o Torrelavega. La ganadería ocupaba todo: el cuerpo, el tiempo y la cabeza.
La entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 trajo el sistema de cuotas lácteas. Producir más significaba pagar multas; producir menos, no llegar. Para los pequeños ganaderos fue el primer golpe serio: parte de la producción dejó de tener salida.
Para no perderlo todo, empezó a elaborar queso y mantequilla en grandes cantidades. Era una forma de resistir y de aprovechar lo que antes se vendía directamente. Parte se consumía; otra se regalaba. “Dar de comer a la gente y cosa buena”, dice, no como un gesto excepcional, sino como una manera de estar en el mundo, aprendida en casa.
A ese golpe se sumó, ya en los años noventa, la nueva normativa sanitaria que prohibió definitivamente la venta directa de leche por las casas. Aquilino vivió aquel cambio como el cierre de una etapa: ya no se podía ordeñar al amanecer y llevar la leche directamente a Santander: “Había que entregarla a la fábrica y aquello nos partió por la mitad”.
La familia empezó entonces a vender a Nestlé. La rutina cambió por completo: horarios estrictos, controles sanitarios, precios impuestos desde fuera. Se perdió un modo de vivir y una relación directa entre campo y ciudad que había sostenido a generaciones.
En la última etapa de su vida activa, Aquilino siguió buscando la manera de sostenerse trabajando. Vendió el ganado y, durante un tiempo, crió y vendió pollos y cerdos que bajaba a ferias y encargos, incluso fuera de Cantabria. Cuando ya no pudo continuar, vendió el ganado y cedió las tierras a la vecindad, esperando la continuidad del cuidado. Aun así, logró cotizar como autónomo y jubilarse a los 65 años.
La vida tampoco fue benévola con su cuerpo. Con los años llegaron las operaciones, el desgaste y las limitaciones físicas, sobre todo en la espalda, que fueron restando fuerza a un cuerpo acostumbrado a sostenerlo todo. Se sumaron los dolores persistentes y una pérdida progresiva de movilidad, que fue cambiando su manera de estar en el mundo.
Hoy vive en una residencia de Santander, acompañado por la rutina, la lectura y las visitas de su familia, especialmente de sus dos sobrinos, que son ahora su círculo más cercano. Aquilino mira atrás sin épica ni amargura. Ha trabajado desde niño, ha sostenido casas, animales y personas. “La vida se sostiene con lo que uno hace, no con lo que promete”. En su voz queda la memoria de un tiempo que desaparece: burra, tren, cántaras de leche, vacas en la nave, riadas que se llevan casas nobles, bailes de juventud, incendios que arrasan ciudades y una familia que, con poco, hizo mucho.
Su historia es la de quienes sostuvieron Cantabria sin figurar en los libros: una memoria rural hecha de trabajo, dignidad y resistencia silenciosa.