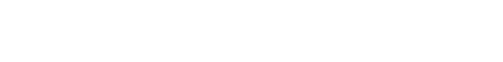Antonio Manzano Zarzuela nació el 14 de junio de 1949 en la calle Lázaro Alonso de Medina de Rioseco (Valladolid). Su padre, Francisco Manzano —fotógrafo nacido en Castrojeriz (Burgos)— había abierto el estudio Foto Manzano en la calle principal. Murió muy joven en 1953, con solo 36 años, cuando Antonio tenía cuatro. Aquella ausencia temprana orientó, sin remedio, la vida familiar: su madre, Julia Zarzuela González, aprendió el oficio para sostener la casa —“luchadora y valiente, siempre”, dice él—.
Antonio y su hermana crecieron entre cubetas, negativos y encargos. Desde 1954, con apenas cinco años, Antonio pasaba horas junto a su madre coloreando retratos, un aprendizaje que lo marcó para siempre. Allí —en ese refugio tibio de cuarto oscuro, olor a químico y luz roja— empezó a forjarse la mirada que lo acompañaría durante toda la vida.
Hacia 1963, Antonio comenzó a colaborar en el estudio familiar. Buscaba aprender el arte del retrato observando una y otra vez las fotografías que había hecho su padre, especialmente su manera de modelar la luz: cómo abría un rostro, cómo suavizaba una sombra, cómo una iluminación bien puesta podía contar lo que no se decía. Aquel aprendizaje lo compartió con su amigo Luis, siendo adolescentes. De sus primeras fotos en Rioseco conserva el eco de una frase que aún hoy lo acompaña: “Es tan buen fotógrafo como su padre”.
Los primeros años escolares transcurrieron en las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Medina de Rioseco, un periodo que recuerda duro, marcado por la disciplina rígida y los castigos. Tras la marcha de su madre a París para trabajar, Antonio se trasladó con su prima Puri y su tía Eulalia a vivir a Valladolid.
Hacia los diez u once años viajó con su hermana a París para reencontrarse con ella. Vivieron en la avenida del General Leclerc, y él asistió a la escuela pública más cercana —la recuerda como “École communale”, en Alésia—. Conserva nítido el contexto: la guerra de Argelia todavía presente, tanques avanzando en la noche, refugiados españoles vendiendo patatas fritas en invierno y el descubrimiento de una libertad cotidiana que contrastaba con la España franquista. A su regreso, y ya con buen dominio del francés, estuvo interno en el Colegio San Buenaventura; un tiempo que guarda como bueno.
Más adelante, colaboró con su madre en el estudio fotográfico de Medina, aquel espacio que había sido refugio, escuela y sostén familiar. Aunque se considera autodidacta, Antonio aprendió leyendo cuanto caía en sus manos, equivocándose y volviendo a empezar, observando la luz como otros leen un libro. Su compañera de vida recuerda cursos, cuadernos, pruebas: una formación hecha de constancia y curiosidad.
Poco después dio el salto a Madrid. Tenía dieciséis años y buscaba horizonte y oficio. La capital —inmensa, exigente para un joven de provincias— lo recibió con vértigo, pero también con posibilidades. Allí compró a plazos su primera cámara Canon, una herramienta que marcó un antes y un después. Con ella comenzó a trabajar para la empresa valenciana L’Art, realizando reportajes comerciales y aprendiendo, paso a paso, a estar en el mundo.
Su primer periodo madrileño, a finales de los sesenta, fue áspero y luminoso a la vez: amistades que abrían puertas, otras que desorientaban, trabajos que apenas sostenían y un país que empezaba, tímidamente, a cambiar. Una juventud revuelta pero con una cámara ya adherida a la mano, registrando lo que la vida dejaba ver.
En 1968 dio un giro en su rumbo y se trasladó a Santander para trabajar en fotografía con su amigo Luis. Aquello —la amistad, la certeza de un oficio y el amor de Olga frente a la bahía— se convirtió en un refugio, una forma temprana de afirmarse en el mundo.
Después llegó el servicio militar: veintiún meses en Ferral del Bernesga (León). Para entonces ella estaba ahí, y le escribía cartas que sostenían la espera. Al regresar de la mili permaneció un tiempo en Madrid junto a su madre, pero la enfermedad avanzó rápido y su muerte abrió una grieta honda en él y en sus dos hermanas, Maite y Julia.
Atravesó un tiempo especialmente áspero aquel verano de 1972, cuando el trabajo escaseaba y la ciudad parecía más grande que nunca: encadenó oficios imprevistos, trabajos que nada tenían que ver con la luz ni con la cámara, en un Madrid de tiempos difíciles.
Poco después, ya casados, se instalaron con su hermana Julia en la Ciudad de los Poetas, en Saconia. Allí se implicó de lleno en las realidades más frágiles del barrio. Conoció de cerca cómo vivían muchas familias gitanas y personas migrantes —entre ellas personas marroquíes sin papeles— que, por distintas circunstancias, se veían obligadas a cambiar una y otra vez de lugar. Participó en una exposición vinculada al barrio y colaboró con la asociación de vecinos en acciones sociales de apoyo y protección a quienes vivían situaciones de especial fragilidad.
Su fotografía de esos años mantuvo un tono combativo: la exclusión, la dureza del trabajo en la ciudad o en las zonas rurales. Imágenes situadas —como él resume— entre la belleza y lo duro de la vida.
También participó como testigo en varios juicios relacionados con aquellas situaciones; recuerda la tensión propia de esas comparecencias y la presencia habitual de los grises en las salas. De aquellos años se llevó historias que aún hoy le acompañan: lecciones sobre la dignidad en los márgenes, sobre la fragilidad y la fuerza, sobre la necesidad —casi moral— de mirar donde otros no quieren mirar. Con el tiempo, esas experiencias acabarían siendo también el suelo desde el que construir su propia manera de entender la fotografía.
En medio de esa intemperie apareció también un punto firme: en 1973, Antonio y Olga se casaron en Santander y, tras el viaje de novios, regresaron juntos a Madrid para empezar una vida compartida.
En 1977, trabajó de sol a sol en el laboratorio de color PIX de Madrid, donde recuerda el olor persistente de los químicos y la vida hecha de oscuridad controlada: “la luz la veía los fines de semana”, dice. En ese tiempo, su fotografía mantuvo un tono combativo: retrataba la pobreza urbana, la desigualdad, la exclusión, la dureza del trabajo en la ciudad o en las zonas rurales. Imágenes situadas —como él resume— entre la belleza y lo duro de la vida.
También fue fotógrafo colaborador en revistas como Telva, Dúo, Posible y Cuadernos para el Diálogo. Después llegó Televisión Española: primero en Prado del Rey (Madrid), revelando película de 16 mm; tras aprobar una oposición, fue destinado a TVE Aragón (1979–1993), donde ejerció como cámara y participó en retransmisiones y unidades móviles, además de trabajar en el revelado de cine antes de que se impusiera el vídeo. Más tarde obtuvo el traslado a TVE Cantabria —tanto tiempo añorado—, donde trabajó hasta su prejubilación en 2008. A lo largo de estas décadas desempeñó funciones de cámara e iluminador, tanto en plató como en exteriores, informativos y reportajes para programas. Resume todo ese tiempo con una certeza tranquila: “Tuve suerte: trabajé en lo que me gustó”.
Aunque de joven soñó con dedicarse al cine, no pudo ingresar en la Escuela Oficial de Cinematografía por no contar con formación preuniversitaria. Aun así, suele decir: “por suerte, salí adelante en mis sueños: fotografía, cámara y familia”.
Y en esa familia reconoce su mayor orgullo: junto a Olga nacieron sus hijas Julieta y Lara y su hijo Noel, y más tarde llegaron sus nietos.
Antonio ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre ellos el primer premio del XXV Concurso Caminos de Hierro (2011) y el segundo premio del Concurso Ansola en Santander —compartido con otro fotógrafo Manzano, primo lejano—. Fue miembro de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, de la de Zaragoza, y en Cantabria ha preferido trabajar de forma libre, atento solo a su mirada y a aquello que quería contar.
En 1978 realizó para Cáritas la campaña Los Marginados, cuyo cartel principal incorporaba un autorretrato suyo: un gesto tan sencillo como contundente. Tras la jubilación continuó viajando —Praga, La Habana, Venecia, Londres, Nueva York— ampliando un archivo movido por una intuición clara: que las imágenes capaces de mirar hondo ayudan a comprender el mundo y, a veces, a repararlo.
Ahora, dice, “tiene otra edad, pero le queda juventud”. Ha superado un cáncer y convive con otro, y aun así continúa dedicado a la fotografía, “su pasión”, territorio donde conviven memoria, conciencia y belleza. Reconoce que su manera de mirar nació muy pronto, y que en esa mirada se mezclan biografía y oficio.
Su trayectoria como documentalista social tomó forma también a través de sus exposiciones. Desde la primera muestra en la Galería Velázquez de Santander (1974) y la realizada en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza (1983), Antonio ha presentado obra en numerosos espacios: en Santander —Espacio Imagen, La Caverna de la Luz, Fundación Bruno Alonso o el CDIS, donde expuso Fotografías, 1968-1983 (2019)—; en el País Vasco —Sala Sanz Enea de Zarautz y la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa—; y en Madrid, donde expuso en distintas etapas en la Real Sociedad Fotográfica.
Paralelamente, su trabajo formó parte de diversas muestras colectivas que viajaron por Europa y América Latina —Lituania, Letonia, Grecia, Argentina, Italia— impulsadas por sociedades y federaciones fotográficas. Un recorrido que confirma la amplitud de una obra que, sin dejar de ser profundamente personal, ha dialogado con públicos muy distintos y geografías diversas.
Su trabajo ha sido igualmente distinguido con numerosos premios: además de Caminos de Hierro (2011) y Vicente Ansola (2009), obtuvo reconocimientos en certámenes de Zaragoza, Madrid y Cantabria desde los años setenta. Con el tiempo, algunos críticos lo han definido como “fotógrafo del blanco y negro y de los no favorecidos”, una expresión que cristaliza en exposiciones recientes como Fotógrafo del blanco y negro y los no favorecidos (Centro Nacional de Fotografía, Torrelavega, 2024), Miradas (Camargo, 2024) o la retrospectiva Vivencias (Espacio Imagen, 2013).
Su vida ha estado marcada por una doble vocación: mirar el mundo con lucidez y contarlo con una cámara en la mano. Él lo resume con una certeza que repite como quien afirma algo que ya ha comprobado: “La vida pasa, pero la fotografía queda”.
Y, como escribió su amigo Miguel Adrover, Antonio “ha sabido condensar la eterna dualidad —el bien y el mal, lo que puede ser y lo que es— dejando ver, entre ambos extremos, motivos para sostener la ilusión de superarnos. La técnica, y sus manos, han hecho poesía”.