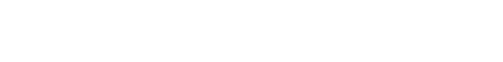Esther Longo Ruiz vio la luz del mundo a las nueve de la mañana del 27 de febrero de 1939 en Santiurde de Reinosa, en la comarca cántabra de Campoo-Los Valles. Nació en el seno de una familia de raíces entrelazadas, donde lo local y lo foráneo se fundían en su historia: el apellido paterno de Esther, Longo, tenía raíces asturianas, aunque su origen más remoto apuntaba a Italia. Fue su bisabuelo quien llegó desde Asturias para trabajar en la construcción de los túneles del ferrocarril entre Santander y Aguilar, y fue entonces cuando el apellido quedó arraigado en la zona de Santiurde de Reinosa. Tras la trágica muerte de su esposa, el bisabuelo de Esther, profundamente afectado, decidió quitarse la vida. Su tumba fue colocada inicialmente fuera del cementerio y, años después, con la ampliación, encontró reposo en su interior.
Esther recuerda con afecto a sus abuelos paternos, Juliana Gutiérrez y Ramón Longo Gutiérrez, establecidos en Santiurde de Reinosa. Su padre, Tomás Longo Gutiérrez, quedó huérfano de madre a los 16 años, a cargo de dos hermanas pequeñas. Desde joven asumió responsabilidades y trabajó como criado en una ganadería impulsada por un abogado madrileño afincado en Rioseco, localidad de Santiurde de Reinosa.
Por parte materna, Esther conoció a sus abuelos, Paulino Ruiz García y Adelaida Cuevas Ruiz, oriundos de Rioseco. Esther también recuerda la historia de su madre, Teresa Ruiz Cuevas, nacida en Santiurde, pero que a los 15 años cruzó el océano para trabajar en Cuba, en casa de su tío Víctor Ruiz García, quien poseía una vasta finca de caña de azúcar, tan extensa que, según relataba “a caballo se tardaba siete días en recorrerla”. En el centro de la finca, había una tienda donde trabajaban “doce obreros negros”, a quienes el tío les pagaba y que luego gastaban su dinero en esa misma tienda; “todo lo que oí de Cuba, se lo oí a mi madre”, explica Esther. Durante cinco años, su madre vivió en aquel mundo complejo. Planchaba desde la mañana hasta la medianoche: “Menos las toallas, todo se almidonaba. Hasta las sábanas, para que refrescara más”. Al regresar, Teresa trabajó como sirvienta en la casa de la familia Collantes, dueños de una de las primeras fábricas lácteas de Cantabria, fundada en 1908 y ubicada en Bárcena de Pie de Concha. Fue allí donde conoció al que sería su marido, con quien se casó en octubre de 1931 y residió en Rioseco.
Esther fue la hija del medio, nacida en casa en 1939, como era habitual en aquella época, y creció junto a su hermana Milagros (1932) y su hermano Tomás (1941). A los tres años y medio, Esther fue llevada a vivir a Rioseco, pueblo que marcaría su infancia, adolescencia y juventud. Allí se crió, jugó por los campos, estudió y recibió una educación religiosa que la ha acompañado toda la vida. “Me educaron en la fe. Y no estaré confundida, pero yo en ella sigo”, afirma con convicción. Hizo su primera comunión en la Iglesia de San Andrés y recuerda las fiestas dedicadas a los mártires San Emeterio y San Celedonio. Uno de los sacerdotes más cercanos a su familia fue José Manuel de la Serna, un hombre que, además de ser el guía espiritual, se encargaba de canalizar los envíos de dinero que el tío emigrado en Cuba enviaba.
Longo recuerda que, en su niñez, los niños acudían a la escuela de Santiurde, mientras que las niñas iban a la escuela de Lantueno. La escuela, el edificio más grande del pueblo, contaba con un local para fiestas y el concejo, además de una vivienda para las maestras. Esther recuerda especialmente a dos de ellas: Elvira y Elisa, originaria de Zamora, quien les dio clases hasta los 14 años. Durante esos años, la escuela reflejaba las estrictas normas educativas de la época: jornadas largas, el canto del «Cara al Sol» al comenzar las clases y castigos severos, como pasar el día sin comer hasta las cinco de la tarde. Las aulas, con entre quince y veinte niños y niñas del mismo pueblo, eran testigos de una convivencia que marcaba la niñez de Esther y de muchos otros. La severidad de la educación se combinaba con la rutina rural, en la que, desde joven, Esther ya se encargaba de las labores del hogar y del campo. El trabajo doméstico era arduo: lijar madera, fregar bancos, lavar la ropa en el río y cargar agua desde la fuente, etc. Recuerda que hasta hace pocos años no había agua corriente en su casa y que la lavadora llegó a su vida cuando tenía más de 40 años.
Durante dos inviernos de su adolescencia, cuando el trabajo en el campo menguaba, Esther fue enviada por su madre a clases de costura con Sarita, en Santiurde. En un grupo de siete jóvenes, Esther, la más pequeña, empezó a trabajar con patrones de papel: primero los pintaba, luego los recortaba y, finalmente, los pasaba a la tela. Con el tiempo, fue perfeccionando sus habilidades bajo la guía de mujeres mayores que también le enseñaron ganchillo y a tejer. A pesar de su deseo de trabajar como sirvienta, como algunas de sus amigas, su madre se lo impidió, temerosa de que no encontrara empleadores adecuados. En lugar de ello, Esther comenzó a ganar algo de dinero cosiendo para sus primas, aunque su madre siempre le advertía que «gastaba antes de ganar».
Rioseco, pequeño pueblo, vivía principalmente de la ganadería y la industria de la harina. Además de las fábricas de harina de Pesquera o El Borbollón, algunos vecinos cortaban madera y fabricaban albarcas. En invierno, se reunían a jugar a la baraja. Las fiestas locales eran esenciales, aunque las Navidades eran modestas, con regalos sencillos como mantas o naranjas. La vida en la posguerra era dura, marcada por el racionamiento. En la tienda de ultramarinos, que aún sobrevive como Piensos Santiurde, el padre de Esther vendía cestos que él mismo fabricaba para el comercio en Castilla y León.
Tras su juventud en Rioseco, Esther conoció a Rafael González Herrera, quien había regresado del servicio militar en África. En 1958, “vestida de negro”, contrajo matrimonio y, tras un breve viaje de novios a Torrelavega, establecieron su hogar en Rioseco, donde compartieron sus primeros cinco años de vida juntos, tiempo en el que nacieron sus tres hijos: Evangelina (1958), José Ramón (1962) y Luis Alberto (1966). Para este último ya residían en Aguayo, pero decidió bajar a dar a luz en casa de su madre. El médico que asistió su último parto fue Don Celedonio, residente en Santiurde, mientras que los dos primeros nacimientos fueron atendidos por su madre en el hogar familiar. Durante esa etapa, Esther se dedicó al ganado y a la crianza, además de ocuparse de las labores domésticas.
En 1963, la familia se trasladó a Aguayo, pueblo natal de su marido, quien trabajó durante siete años como panadero en Pesquera, recorriendo a diario diez kilómetros. Cuando Helario, el dueño del obrador, se jubiló, el negocio pasó a nuevas manos. Tras mantenerse unos siete meses en el puesto —“el tiempo suficiente para enseñar el oficio y el manejo del horno”—, fue despedido.
En 1969 se establecieron en Orzales, donde vivieron durante quince años y se integraron en el negocio familiar de panadería que regentaban los hermanos Antonio y Joaquín Ruiz, frente al embalse del Ebro. Su marido trabajó allí con Joaquín hasta la jubilación, mientras que Esther tuvo que adaptarse a un nuevo modo de vida, marcado por la distancia con su madre —los veinte kilómetros se le hacían largos— y por las exigencias del entorno rural: “como había carretera, había que cuidar las vacas”. Esther asumió más horas en el trabajo ganadero y se encargó de la venta de leche a Collantes, sin dejar de lado la crianza y las tareas del hogar. Tras años de trabajo, una vecina le animó a cotizar y, gracias a ello, Esther pudo jubilarse a los 65 tras 12 años de aportaciones.
En 1983 compraron su propia casa en Villasuso y se mudaron al año siguiente, pero la alegría se vio truncada por una tragedia doméstica: el 3 de diciembre de 1988, una estufa provocó un incendio que arrasó la vivienda. A pesar de la devastación, la vivienda renació poco a poco. Durante tres meses, la familia encontró refugio en una casa prestada en Bustamante, con la ayuda del cura del pueblo de Orzales. Hoy en día, esa casa de Villasuso continúa siendo su hogar.
En marzo de 2010, Esther vivió una de las pérdidas más significativas de su vida, la de Rafael, tras acompañarle en sus últimos años, marcados por múltiples operaciones y un delicado estado de salud. Desde entonces, destaca los ratos con su familia, hoy en día compuesta también por tres nietas y dos nietos, y, desde sus 76 años, por un bisnieto. A pesar de la soledad de su pueblo, con escasa vecindad, Esther encontró en el Centro Comunitario Las Nieves, en Campoo de Yuso, un espacio clave para su bienestar: “Es media vida”. Este lugar le ha brindado compañía, rutina e ilusión, hasta el punto de renunciar a su habitual estancia invernal en Santander con su hija para quedarse cerca de la comunidad que allí ha construido.